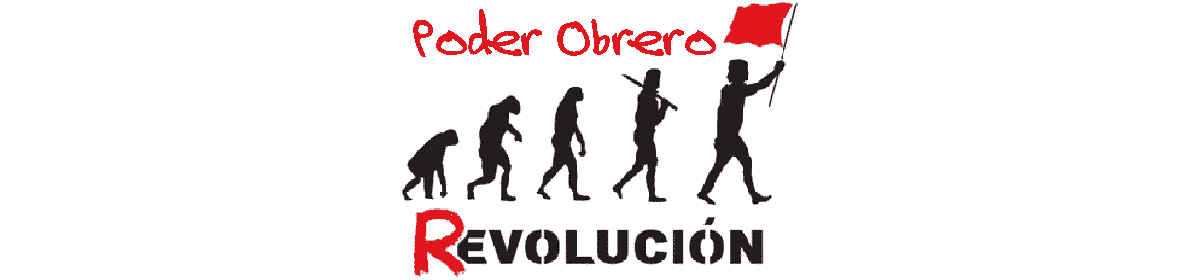Una «entrevista» construida a partir de textos originales de Sacristán, introductor de la obra de Gramsci en el Estado español
Aunque la tergiversación interesada del pensamiento y la práctica de los revolucionarios ha sido una constante a lo largo de la historia, quizá haya pocos personajes más falseados que el italiano Antonio Gramsci. Desde su utilización, en los años 70 del siglo XX, para tratar de justificar la práctica «eurocomunista» a las lecturas postmodernas popularizadas en nuestros días por Pablo Iglesias o Iñigo Errejón, la adulteración del pensamiento de Gramsci ha sido facilitada por el desconocimiento generalizado que existe del mismo. Esta «entrevista», construida a partir de textos originales del filósofo español Manuel Sacristán, pretende ofrecer una primera aproximación a su obra, de la mano de quien fue su principal introductor en el Estado español.
– Profesor Sacristán, usted fue uno de los introductores en el Estado español de la obra del revolucionario y marxista italiano Antonio Gramsci. ¿Qué nos puede decir, brevemente, acerca de quién fue Gramsci y de su obra?
– Manuel Sacristán: Gramsci fue un político y filósofo italiano, confundador del Partido Comunista de Italia, que dedicó su vida a la lucha por los derechos de los trabajadores. Estudió lingüística y filología en la Universidad de Turín, pero su dedicación a la política le impidió terminar la carrera. Su obra consta de artículos periodísticos anteriores a su encarcelamiento y de una treintena de cuadernos de notas escritos en la cárcel, los «Quaderni del carcere».
-¿Podría explicarnos un poco sobre la filosofía de la práctica, o «filosofía de la praxis», que Gramsci proponía. Sobre su manera de interpretar el marxismo?
– Manuel Sacristán: La «filosofía de la práctica» que propone Gramsci es un modo de pensar que historiza los problemas teóricos, al concebirlos siempre como problemas de cultura y de la vida global de la humanidad. Es decir, la filosofía ha de entenderse inserta en el conjunto de la práctica de la humanidad. Es decir, históricamente. Para Gramsci, el tema del hombre es el problema primero y principal de la filosofía, y se pregunta qué puede llegar a ser el hombre, si puede dominar su propio destino, si puede «hacerse», si puede crearse la vida. Piensa que todas las filosofías habían fracasado hasta la fecha en el tratamiento de esa pregunta, porque consideraban al hombre reducido a su individualidad biológica.
![[Img #74708]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2023/6488_sacris2.jpg)
-Abundando en ese tema, ¿cómo aborda Gramsci la cuestión de la naturaleza humana?
– Manuel Sacristán: Gramsci aborda la cuestión de la naturaleza humana de una manera interesante. Él sostiene que la naturaleza humana es el complejo de las relaciones sociales, y no la naturaleza biológica de la especie. Es decir, el hombre no entra en relación con los otros y con la naturaleza mecánicamente, sino orgánicamente, y no simplemente por ser él mismo naturaleza, sino activamente, por medio del trabajo y de la técnica. Esas relaciones son activas, conscientes, es decir, corresponden a un grado mayor o menor de inteligencia de ellas que tiene el hombre. Por eso puede decirse que uno se cambia a sí mismo, se modifica, en la medida misma en que cambia y modifica todo el complejo de relaciones del cual él es el centro de anudamiento. Con eso, Gramsci reelabora el concepto de «naturaleza humana» de Marx.
– ¿Cuál fue la posición de Gramsci con respecto a Lenin?
– Manuel Sacristán: Gramsci estudió El Imperialismo y Estado y revolución de Lenin en 1918, y para él también fue importante la reflexión acerca de la obra material de Lenin. En un artículo de septiembre de 1918, Gramsci insistió agudamente en la peculiaridad rusa de la revolución, en su concreción social. Gramsci, como el propio Lenin, prestó atención al análisis de lo concreto y particular, tanto en lo específicamente ruso como en lo específicamente italiano. Esto permite apreciar los aspectos extrapolables del ejemplo ruso y los motivos propios de la experiencia de Gramsci, en la constitución del tema central de sus esfuerzos intelectuales y prácticos desde 1919 hasta la derrota del proletariado italiano en 1922: el tema de los consejos obreros en que quiere hacer desembocar las comisiones obreras de fábrica y taller.
– ¿Cómo afectó la Revolución Rusa al pensamiento socialista de Gramsci?
– Manuel Sacristán: Paradójicamente, la Revolución Rusa confirmó los fundamentos doctrinales idealistas del socialismo revolucionario de Gramsci (**), lo que significa también que la revolución bolchevique confirmó la motivación ideal de la voluntad revolucionaria, contrapuesta a la espera pasiva del cumplimiento de las «previsiones» del materialismo histórico propio de las lecturas reformistas del marxismo.
Sin embargo, Gramsci también entendió que la voluntad que llevó a cabo la Revolución Rusa no se movió por consideraciones filosóficas idealistas, sino por una comprensión de los hechos que ella misma atribuyó al análisis marxiano. Gramsci expresó estas ideas en su artículo más importante y más célebre de ese período, «La revolución contra el Capital», en el cual escribió la siguiente lapidaria afirmación:
«La revolución de los bolcheviques está más hecha de ideología que de hechos. Es la revolución contra El Capital de Carlos Marx. Lo cierto es que lo esencial de su doctrina depende del idealismo filosófico y que en el desarrollo interior de esta doctrina se encuentra la corriente ideal en la cual confluye con adecuación histórica el movimiento proletario y socialista» (**).
– A la hora de buscar las fuentes de lo que se ha denominado eurocomunismo se ha acudido al pensamiento gramsciano. ¿Considera válido este presupuesto?
– Manuel Sacristán: En primer lugar, la palabra «eurocomunismo» no rebasa el grado de precisión del lenguaje publicitario, así que no me es posible usarla. Y, en segundo lugar, Gramsci es un clásico , o sea, un autor que tiene derecho a no estar de moda nunca y a ser leído siempre. Y por todos. Ya a propósito de las preguntas anteriores ha salido este asunto, aunque haya sido de refilón. Nadie tiene derecho a meterse un clásico en el depósito del coche, somo si fuera el tigre del anuncio. Dicho sea de paso, a los comunistas italianos no se les puede reprochar nada en este punto: ellos han sido los primeros en decir que Gramsci no es propiedad privada suya. Lo esencial es eso.
Pero, de todas maneras, porque no parezca que escamoteo nada, añado: en la obra de Gramsci hay, desde luego, un valioso esfuerzo por fundar el pensamiento y la práctica emancipatorios en la realidad del capitalismo pleno, del capitalismo con base propia. Pero, suponiendo que la palabra «eurocomunista» quiera decir algo preciso y que ese algo sea afirmación de una vía parlamentaria hasta otra sociedad y recusación del concepto de dictadura del proletariado, se puede indicar que Gramsci no ha creído nunca que la superación de la sociedad capitalista se pudiera conseguir por vía no revolucionaria ni, en particular, por vía parlamentaria: para él, todo lo que llamaba guerra de posiciones era preparación de una fase inevitable de asalto (inevitable para que haya revolución social, la cual por su parte, ha sido perfectamente evitable hasta el momento).
Tampoco ha pensado que fuera evitable el régimen de liquidación coactiva de la propiedad burguesa al que la tradición marxista llama dictadura del proletariado. Lo que no quiere decir, naturalmente, que identificara ese régimen con las formas y la práctica gubernamentales de un estado determinado.
– ¿Qué papel tienen los Cuadernos de la cárcel en la obra de Gramsci, y en general, en la tradición marxista?
– Manuel Sacristán: Los Cuadernos de la cárcel de Gramsci son una obra excepcional, no solo por su contenido sino también como símbolos de la resistencia de un «cerebro» excepcional a la opresión, el aislamiento y la muerte que procuraban día tras día sus torturadores. Gramsci escribió los Cuadernos mientras estaba encarcelado por el régimen fascista italiano. Quería desarrollar planes de estudio teórico que le permitieran levantar la concepción marxista a la altura que debe alcanzar para la solución de las tareas más complejas que propone el actual desarrollo de la lucha, es decir, levantarla a la creación de una nueva cultura integral. Los Cuadernos de la cárcel son una muestra de la permanente tensión entre sus planes de estudio y las dificultades del régimen carcelario que luchó tenazmente por conseguir material de estudio.
En este sentido, constituyen una obra que no sólo aborda temas teóricos y políticos, sino que también se preocupa por la cultura, la literatura, la filosofía y la historia. Gramsci estaba convencido de que la cultura y la educación eran fundamentales para la construcción de una nueva sociedad, y que el marxismo debía ser capaz de comprender y transformar la realidad en su totalidad.
La composición de los Cuadernos no fue lineal ni uniforme. Gramsci escribió fragmentos y notas sueltas en distintos cuadernos, sin una secuencia definida, y luego los fue agrupando temáticamente. A pesar de esta falta de orden aparente, los Cuadernos presentan una coherencia y una unidad conceptual que se percibe claramente en su lectura.
Son una obra fundamental del pensamiento marxista y de la cultura europea del siglo XX. Constituyen un legado de ideas y reflexiones que siguen siendo relevantes para entender el mundo contemporáneo y para construir una sociedad más justa y libre.
Notas de la redacción:
(*) Esta «Entrevista» ha sido reconstruida, mantiendo la literalidad de lo expresado por Sacristán, a partir de los textos originales del filósofo español que se pueden consultar en: https://rebelion.org/antonio-gramsci-1891-1937-una-figura-digna-de-amor/ y de la entrevista original concedida por Sacristán el 10 de mayo de 1977 a Felix Manito y Miguel Subirana para Diario de Barcelona, publicada con el título «Gramsci es un clásico, no es una moda».
(**) A propósito del idealismo filosófico de Antonio Gramsci, Sacristán explica en «El orden y el tiempo» –prólogo escrito para su Antología de los textos de Gramsci de Editorial S. XXI pero publicado de forma póstuma por la Editorial Trotta – que, efectivamente, «la formación escolar, académica y libresca de Gramsci» fue predominante idealista, espiritualista y culturalista (Croce, Gentile, Salvemini), y que «ese idealismo espiritualista será siempre fuente de peculiares dificultades y paradojas en la lectura gramsciana de Marx».
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/34167/manuel-sacristan-gramsci-jamas-creyo-que-se-pudiera-llegar-al-socialismo-sin-una-revolucion