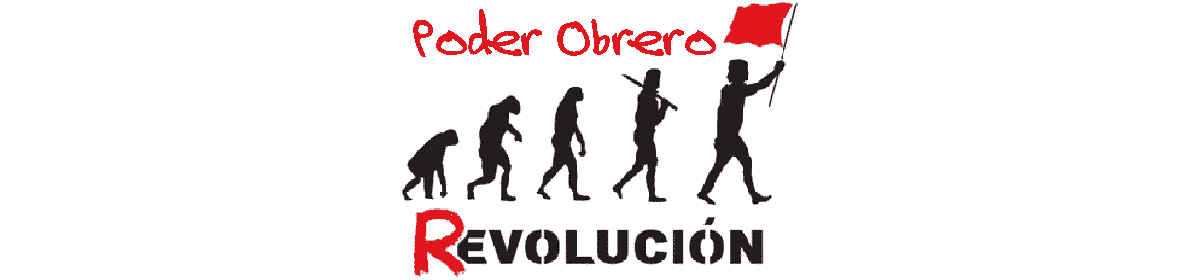Publicado en la revista BILAN nº 35 (septiembre-octubre 1936) con el título La tragedia española. [Foto de cabecera: Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, formado por 15 secretarios de la CNT, FAI, UGT, PSUC, POUM, Esquerra, Unión de Rabassaires y Acción Catalana, además de 4 representantes de la Generalidad].
En el número 33 de BILAN aparece un estudio bastante profundo sobre España. Pero dado que allí los acontecimientos están expuestos de una manera específicamente teórica, me ha parecido oportuno aclararlos a la luz de las circunstancias que acompañan al desarrollo del movimiento obrero moderno en este país, desde la primera caída de los Borbones en 1968.
Como se sabe, la caída de Isabel II (que huyó al extranjero como Alfonso XIII en 1931) vino seguida de un periodo agitado cuyas fases son las que siguen: primero, en octubre de 1868, el gobierno provisional de Serrano, que tras las Cortes Constituyentes de febrero de 1869 que se pronunciaron a favor de una monarquía democrática, cedió su puesto a Amadeo de Saboya. A raíz de este nombramiento estalló la segunda guerra carlista (1872-1876), fomentada por la rama proscrita de los Borbones.
Luego vino la abdicación de Amadeo en 1873 y la instauración de la Primera República de los Pi y Margall, Salmerón y Castelar, que tuvo que combatir a los carlistas (en Vizcaya y Cataluña) y a la revuelta “cantonalista” en Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena y Valencia.
Por último, Serrano vuelve al poder y prepara el golpe de Estado militar que llevará de nuevo al trono a los Borbones en enero de 1875.
El Consejo General de Londres (Primera Internacional), tuvo muy poca relación directa con España, aunque nombró como secretario para este país a Paul Lafargue, pues daba la casualidad de que había nacido en Cuba. El Manifiesto lanzado por el Consejo General tras la caída de Isabel en octubre de 1868, en el que se invitaba a los obreros españoles a formar parte de la Internacional, no halló eco. Fueron, en cambio, los republicanos federales de la tendencia de Pi y Margall quienes lograron el apoyo de los obreros, organizados hasta entonces en simples sociedades cooperativas.
La primera agitación directa en España fue obra de la Alianza de Bakunin, que a finales de 1868 envió a Joseph Fanelli para crear los núcleos de la Federación Española de la Internacional[1]. Esto explica, por otra parte, que ésta permaneciera fiel a la concepción anarquista colectivista, opuesta al “comunismo autoritario” de Marx y del Consejo General de Londres. Incluso cuando más tarde (en 1876) la Federación italiana de la Internacional, bajo el impulso de Malatesta, Cafiero y Covelli, adoptó el “anarco-comunismo”, defendiendo que no sólo la tierra y el utillaje, sino también el fruto del trabajo debía pasar a ser propiedad de las comunidades, los internacionalistas españoles continuaron permaneciendo fieles a su vieja concepción. Veremos que después, cuando surja en 1910 la CNT, se empleará la terminología anarco-sindicalista, pues el “colectivismo” se ligaba a la sazón con los marxistas, los partidos socialistas de la II Internacional.
Así pues, el primer Congreso de la Federación Regional Española (regional significaba nacional) celebrado en Barcelona en 1870, adoptó una postura apolítica. En el terreno económico, su postura fue poco favorable a los movimientos huelguísticos. No se atenía sino al objetivo final, es decir, a “la liquidación social y el porvenir de libertad”.
Para todos los internacionalistas anti-autoritarios –para las Federaciones de España e Italia, así como para los Jurasianos de Suiza y los obreros de Vallée de la Vesdre (Verviers, Bélgica)–, el fin último de la asociación era provocar una insurrección que derrocara a los gobiernos, aboliera la propiedad privada, pusiera a disposición de los trabajadores la tierra y el utillaje y sustituyese la organización estatista de la burguesía por la libre federación de las comunidades y de los grupos autónomos de productores.
Cuando en 1873, tras proclamarse la República Federal (Pi y Margall), se desarrolló aquel potente movimiento “cantonalista”, si bien la Internacional en su conjunto permaneció al margen de unos acontecimientos que juzgaba que eran “políticos”, autorizó no obstante a sus miembros a participar en los gobiernos locales fruto de este movimiento, dado que consideraba la descentralización (“cantonalización”) del Estado como algo propicio para la transformación social. Pero Serrano disolvió la Internacional[2], la cual, a pesar de que en teoría contaba con decenas de miles de miembros, se adaptó sin resistencia a la situación, respondiendo únicamente a la orden de disolución mediante… un Manifiesto de protesta a los obreros españoles. Y aquellos permanecieron en la clandestinidad hasta 1881, cuando los conservadores fueron sustituidos por un gobierno más liberal. Los internacionalistas salieron entonces de la ilegalidad creando una Federación de Trabajadores de la Región Española[3], basada también en el colectivismo anarquista, que adquirió desde el inicio un cierto desarrollo. Un ala terrorista, más conocida con el nombre de “Mano Negra”, se desarrolló sobre todo en Andalucía, provocando las persecuciones de 1884[4].
En 1888, en un congreso en Valencia, se disolvió definitivamente la Federación Regional y fue sustituida por los grupos anarquistas libres[5].
No fue hasta 1910, durante un Congreso celebrado en Barcelona que reunió a las organizaciones obreras de Cataluña y Andalucía, cuando se resolvió formar la Confederación Nacional del Trabajo[6], de carácter sindicalista anti-parlamentario y partidaria de la acción directa.
Como hemos dicho, la Federación de la Internacional, en España, aparte del episodio de Lafargue, fue siempre “anti-autoritaria”, contra Marx y el Consejo General de Londres.
Lafargue[7] había conseguido ganarse a la mayoría del Consejo Federal, pero tras ser expulsado no logró reagrupar más que a nueve miembros en la Nueva Federación de Madrid, a la que representó en el Congreso de la Haya de 1872. Entre estos nueve figuraba el tipógrafo Pablo Iglesias, futuro fundador del Partido Socialista Obrero Español. Éste, creado clandestinamente en 1879, se fundó oficialmente en el Congreso de Barcelona de agosto de 1888, año en el que los socialistas crearon también su central sindical, la UGT. Ésta estaba estrechamente ligada al partido de Iglesias, quien era al mismo tiempo presidente del partido y de la organización sindical.
Desde el principio, el partido participó en la acción política, pero nunca logró ningún éxito electoral. Iglesias sólo entró en el Parlamento en 1910, tras la primera coalición entre republicanos y socialistas contra el gobierno reaccionario de Maura y la expedición marroquí[8].
El PSOE tenía un carácter “obrerista” y anti-intelectual. Consideraba que los intelectuales eran problemáticos, que sólo servían para introducir discusiones teóricas, para ellos inútiles. Aparte de algunas breves y esporádicas apariciones de intelectuales como Unamuno –hoy partidario de Franco–, el Doctor Vera fue durante mucho tiempo el único fiel al movimiento. No ha sido sino poco tiempo antes de la guerra cuando han llegado la mayor parte de los intelectuales al Partido Socialista. Entre ellos Besteiro, Ovejero y Luis Araquistáin, que hoy son dirigentes del Frente Popular.
El PSOE, en resumen, desde el principio tuvo un matiz particular, al que ellos llamaban “pablismo” por el nombre de su fundador. Pablo Iglesias murió en 1925 a los 75 años, después de haber sido durante 50 años el educador político de los cuadros del partido y la UGT. Esta particularidad del partido obrero español, según el interesante estudio de Andrade[9] sobre el reformismo, dio a la organización un carácter filantrópico que hacía énfasis en la moralidad y daba lugar a un tipo de obrero al que Primo de Rivera le encantaba condecorar por sus “buenos y leales servicios” a los amos.
Este rudimentario “obrerismo” del “plablismo” era reflejo, en el terreno económico, del atraso de España, donde imperaba sobre todo el artesanado. No sólo Pablo Iglesias era tipógrafo, como hemos comentado, sino que durante mucho tiempo todo el Comité Central del partido estuvo compuesto por tipógrafos. Y en el terreno político, esto se reflejaba en una noción elemental de la lucha de clases que ninguna discusión teórica logró enriquecer.
Este acentuado reformismo fue una de las principales causas del desarrollo del anarquismo, bajo diferentes formas. El hecho de que los obreros más avanzados y las masas más combativas se hayan agrupado en la CNT ha dado pie a pensar que el anarco-sindicalismo representaba una forma más revolucionaria, cuando en realidad su propia existencia demostraba el atraso, desde el punto de vista clasista, del proletariado español.
Para comprender mejor la situación actual, es importante analizar el periodo que siguió a la caída de Primo de Rivera, en enero de 1930. Es decir, el año de gobierno de su sucesor, el general Berenguer, y el corto gobierno de concentración monárquica del almirante Aznar, de febrero de 1931 hasta las elecciones municipales de abril del mismo año, que llevaron a la segunda caída de los Borbones.
Efectivamente, es en el transcurso de este periodo cuando cristaliza una crisis interna en el partido socialista, que desemboca en el surgimiento de dos fracciones. Como se sabe, tras la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923[10], el partido socialista y la UGT practicaron una política de adaptación al nuevo régimen. A cambio de esta “neutralidad condescendiente”, Primo de Rivera dejó a los socialistas una cierta libertad de propaganda y les introdujo en los órganos consultivos del régimen y en los comités paritarios, puestos bien retribuidos y mejor aceptados, dado que hasta entonces la debilidad del movimiento obrero en España había sido un obstáculo para la formación de una burocracia a sueldo, como la que existía en los países donde el movimiento obrero estaba más desarrollado.
El colaboracionismo llegó hasta el punto de que se llegó a tolerar que Largo Caballero, secretario de la UGT, fuera nombrado consejero de Estado. E incluso cuando les ofrecieron asientos en la Asamblea Nacional Corporativa, planeada por el gobierno, hubo unanimidad durante los debates del Consejo nacional a la hora de aceptarlos. Sólo el temor a la reacción de las masas obreras impidió que el Consejo se pronunciara a favor, por un voto.
Se asistió a un verdadero idilio social-dictatorial. En Madrid, donde la UGT tenía enfrente a algunos comunistas aún no degenerados, los dirigentes de esta oposición eran llamados por la policía. Y cuando no se les invitaba a entrar en el partido socialista, se les amenazaba con el arresto si continuaban con su oposición.
En ciertas localidades de la región minera de Vizcaya, las Casas del Pueblo que estaban en manos comunistas fueron confiscadas por la dictadura y entregadas a los socialistas.
Una corriente “izquierdista”, comandada por Prieto, se manifestó contra la política de íntima colaboración con la dictadura, practicada por los Caballero, Saborit y por la dirección del partido. Pero la crisis sólo salió a la superficie en el siguiente periodo de la dictadura: el de Berenguer.
Por una parte, Besteiro y Saborit, que se apoyaban en la burocracia sindical, permanecían fieles a la tradicional política de “quietismo”, con la excusa de que no querían que el movimiento obrero se lanzara a la aventura. En realidad, trataban de conservar las sinecuras que les había proporcionado la dictadura. Por eso llegaron incluso a sabotear la preparación de la huelga general que debía estallar el diciembre de 1930.
Por su parte, los “izquierdistas” –Prieto y De los Ríos, a quienes se unió Caballero, que abandonó a la camarilla “pablista”– acentuaron su táctica de acercamiento a los republicanos. Participaron en la preparación de la revuelta militar que debía estallar en diciembre de 1930 con el apoyo de la huelga general. Como se sabe, el levantamiento prematuro de la guarnición de Jaca hizo fracasar estos planes.
Ya en aquel entonces Prieto, Caballero y De los Ríos formaban parte del gobierno provisional que se había planeado en caso de éxito. Los mismos que entraron en el gobierno de Alcalá Zamora en abril de 1931.
A pesar de este oportunismo, o mejor dicho de esta traición a los intereses revolucionarios de la clase obrera, el movimiento socialista seguía siendo débil: el partido socialista contaba con 12.815 miembros en 1930, y la UGT con 277.011.
En cuanto a la CNT, se sabe que tras la instauración de la dictadura disolvió “voluntariamente” los sindicatos. Esta fórmula salvaguardaba los principios, pero no dejaba de ser otra adaptación sin resistencia al nuevo régimen. Sus efectivos llegaban a la sazón, según la organización, al millón de miembros, pero no olvidemos que para los anarquistas españoles esta cifra era como el hecatón (cien) para los antiguos griegos: una suma indefinida que en cualquier caso daba una impresión de mucha cantidad.
Ya durante la dictadura, dentro de la CNT, la corriente revisionista de los sindicalistas –la corriente de Pestaña[11]– había logrado fortalecerse y había entrado en lucha abierta con los anarquistas puros de la FAI[12]. Los “faistas”, en este periodo, se ocultaron[13] –como los internacionalistas anti-autoritartios tras la represión de 1874– y, hay que reconocerlo, sólo los revisionistas manifestaron alguna actividad durante la dictadura. Estos “revisionistas” o “políticos”, como les llamaban sus adversarios los “anarquistas-específicos”, eran los dirigentes de la CNT cuando se proclamó la República[14]. Su sindicalismo “revolucionario” era como el de Jouhaux, de la CGT francesa. Se les achacó toda la responsabilidad de la política del “bloque sin principios” con los republicanos[15], de la colaboración estrecha con la burguesía, signo característico de los primeros momentos de la República española. Se solidarizaron con el Manifiesto publicado en Barcelona por los partidarios de la República, sobre la base de un programa de acción que implicaba: 1º Separación de poderes; 2º Reconocimiento a todos los ciudadanos de los derechos individuales y sociales; 3º Reconocimiento a las federaciones y al desarrollo de su propia cultura; 4º Libertad de prensa, separación de la Iglesia y el Estado; 5º Reforma agraria; 6º Reformas sociales como las de los Estados capitalistas más avanzados.
Esto era en 1931.
En 1936 veremos cómo los “faistas”, ya al frente de la CNT, entran, no ya en el “Gobierno”, sino en el “Consejo” de la Generalidad de Cataluña, con un programa que implicaba: creación de milicias para mantener el orden público (léase policía); milicias de guerra obligatorias (léase ejército); defensa de la pequeña propiedad y de las libertades “tradicionales” de Cataluña[16].
Nos queda hablar del partido comunista. En España, como en otras partes, surgió en la inmediata post-guerra, mediante la transformación de las Juventudes Socialistas en Partido Comunista, al que luego se le unió una izquierda socialista. El hecho de que los padrinos del movimiento comunista fueran Borodin –del que se conoce su actividad en China, donde fue el artífice de la derrota del proletariado chino– y el diputado oportunista italiano Graziadei, explica que el partido fuera un engendro y que la propia Internacional lo considerara como la más insignificante de sus secciones.
Basándonos en las cifras más optimistas, no llegaban más que a algunos centenares de militantes, si es que podemos emplear esta palabra, pues en 1931 el PCE aún no llevaba la lista de sus afiliados. Agrupaba más bien a una camarilla de aventureros incompetentes y sin escrúpulos que la I.C., regularmente, terminaba sustituyendo por otros elementos que tampoco valían más. Durante todo el periodo de la dictadura, el partido no dio signos de vida y permaneció ignorado por casi todo el mundo. En los sindicatos de Vizcaya y Asturias hubo alguna influencia comunista, pero se trataba de la actividad de algunos elementos de base, al margen de las directivas de los jefes.
En Barcelona, principal centro industrial de España, el Partido Comunista era absolutamente inexistente hasta fechas recientes (contaba con 50 miembros, como mucho, al inicio de los acontecimientos de 1931).
La cuestión nacionalista, que tanta importancia tiene incluso para la CNT (véanse sus últimas declaraciones sobre las libertades tradicionales de Cataluña), provocó, en vísperas de los sucesos de 1931, la creación de un partido comunista catalán que defendía la independencia de Cataluña y para el cual no era la burguesía española la que explotaba al proletariado español, sino que era el Estado central el que explotaba a la burguesía y el proletariado catalanes. En este partido se hallarán los primeros núcleos del Bloque Obrero y Campesino de Maurín, que desempeñó un cierto papel al inicio de la República y que más tarde dio lugar al POUM.
Con Berenguer, que no hizo sino continuar con lo hecho por Primo de Rivera, se termina el periodo de “mano dura” de la burguesía. Mano de hierro en guante de seda, pues hay que decir que la ferocidad de la dictadura es más bien una leyenda. En realidad sólo se produjeron detenciones, y tampoco muchas.
Por ejemplo, el terrorismo en Barcelona (ejercido por el mismo Anido que la Revolución de 1936 se contentó con encarcelar para dejarle escapar poco después), corresponde a una época anterior, de empuje proletario.
La dictadura fue una forma política inestable, que oscilaba entre las exigencias de los agrarios y las industrias agrícolas y las de las industrias medianas que habían surgido en la periferia (el ascenso de Primo de Rivera lo impulsó la industria de transformación de Cataluña).
Ante la devaluación de la peseta, la huida de capitales al extranjero, la anarquía creciente, económica y política (ligada a la crisis mundial), ante el peligro del recrudecimiento de los conflictos sociales, la burguesía recurrió a una segunda forma de dominio, la forma democrática, llamando a los “reservas”: republicanos, socialistas y centristas [estalinistas].
Los acontecimientos ulteriores demuestran hasta la saciedad, en España y en el resto de países, el carácter burgués de la ideología republicana.
Ahora sabemos que los principales líderes republicanos a la sazón no consideraban que hubiese llegado su hora. Temían, decían ellos mismos, parecer demasiado radicales. Aunque reconocían que era el momento de recoger los frutos de una situación anti-monárquica y anti-reaccionaria, pensaban que esta tarea correspondía a los monárquicos que acababan de pasarse al republicanismo: a los Zamora y los Maura. Es decir, a quienes apostaban por una República parlamentaria, conservadora y católica. El programa mínimo de los republicanos implicaba aceptar el nombramiento mediante decreto real para los puestos de diputados de provincias y de consejero (sistema ya vigente bajo Berenguer).
Todos aceptaban una acción común con políticos de diversas tendencias que aún no se atrevían a declararse republicanos y que, a pesar de que se seguían considerando monárquicos, exigían la convocatoria de unas Cortes más o menos Constituyentes. Las organizaciones obreras, incluida la CNT, se comprometieron a llevar la agitación “a las calles”.
Ante un movimiento obrero paralizado por la concepción reformista del “pablismo” y la pasividad de los anarco-sindicalistas, a remolque de las concepciones pequeño-burguesas (si rascas en el anarquismo te aparece un pequeño-burgués), uno se explica los estragos que pueden causar las ilusiones democráticas.
Loa acontecimientos se precipitan. Tras el fracaso del levantamiento de diciembre de 1930, el gobierno de Berenguer se afana en anticipar las elecciones generales, esperando que su posición salga reforzada dentro de un “orden constitucional”.
La fecha electoral se fija en marzo de 1931, pero los partidos de oposición se niegan a participar alegando que la ley marcial y la censura militar les impiden realizar cualquier campaña electoral.
Esta amenaza de los republicanos y socialistas de boicotear las elecciones, al sumarse al hecho de que los medios monárquicos, siempre más numerosos, reclamaban una Asamblea Constituyente acompañada de una investigación para dirimir la responsabilidad del rey en la dictadura, provocaron en febrero de 1931 la caída de Berenguer. La tarea de formar un nuevo gobierno recayó sobre Sánchez Guerra, del histórico partido liberal de Romanones, que representaba los intereses de los agrarios y que, pese a oponerse a la dictadura por su política marroquí y exterior, constituía el más sólido apoyo de la monarquía. Pero dentro de este partido ya algunos elementos como Alcalá Zamora apoyaban la República, y otros, como el propio Sánchez Guerra, eran partidarios de convocar una Constituyente.
No obstante, Sánchez Guerra fracasó en sus intentos de formar gobierno, por la negativa de los republicanos a participar en él.
El gobierno de transición se formó bajo la presidencia del almirante Aznar.
Mientras mantenían su boicot a las elecciones parlamentarias, socialistas y republicanos presentaron listas conjuntas a las elecciones municipales que se celebraron el 12 de abril de 1931. Ya conocemos los resultados: derrota aplastante de los monárquicos en casi todas las grandes ciudades[17]. El campo permaneció fiel a los partidos monárquicos[18], pero eso no impidió el desenlace de la situación: la salida del rey Alfonso XIII y la formación de un gobierno provisional, del que Alcalá Zamora fue presidente y en el que participaron 3 socialistas.
El hecho de que el general Sanjurjo, en aquel entonces director de la Guardia Civil, fuese el encargado de llevar a cabo la transición pacífica de la monarquía a la República, constituía ya en sí mismo todo un programa.
No tardaremos en poder comprobarlo en el curso de un próximo artículo[19].
GATTO MAMMONE
***
APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE VIRGILIO VERDARO (GATTO MAMMONE)
Virgilio Verdaro[20], llamado Gatto Mammone, nació en Suiza en 1885 y se crio en Florencia, donde su padre era profesor de filosofía en la universidad. Ingresó en 1901, a los 16 años, en las filas del Partido Socialista Italiano, dándose pronto a conocer por su propaganda anticlerical y también anti-masónica (en 1908 propuso la expulsión de los masones del partido, sin éxito).
Tras licenciarse en historia, enseñó en varios institutos y colegios. Durante su estancia en Romaña como profesor, en 1909, conoce al director del periódico socialista de la región, que era Benito Mussolini. Cuando Italia entra en la guerra, en 1915, despliega una fuerte campaña contra el conflicto, que le lleva a pasar dos meses en prisión en 1917. Al finalizar la contienda entra en contacto con Bordiga y en 1919 está al frente de los socialistas abstencionistas de Florencia, fracción que lideró la escisión de Livorno de 1921 y la fundación del Partido Comunista de Italia. Poco después Verdaro es expulsado de Italia y empieza a vivir en Austria.
En 1924 se refugia en Moscú, a pesar de que sus posturas son contrarias a las del partido ruso y Stalin. Trabajó en la Oficina de Censura y como profesor del Instituto Marx-Engels, fundado por Riazanov, viviendo de forma precaria. Allí también escribió una Historia del movimiento obrero internacional (junto a su segunda mujer, Emilia Mariottini), que se iba a publicar en la URSS. En 1925 apoya al Comité de Entente del partido italiano, que se forma contra la nueva dirección del P.C.d’I. de Gramsci y Togliatti. En febrero de 1926 acoge a Bordiga durante su estancia en Moscú, donde se celebró el VI Ejecutivo Ampliado de la I.C. Bordiga se opuso vivamente a las tesis de Stalin y a la deriva de la Internacional.
En 1927 entra en contacto con el núcleo de comunistas italianos emigrados a Francia y Bélgica por la represión fascista (que fundaron en 1928 la Fracción de Izquierda del PCI), y se muestra solidario con Trotsky. Desde 1928 es considerado “trotskista” por el régimen ruso y en 1929 es expulsado del partido. Es durante esta época cuando su amor por los felinos le vale el apodo de Gatto Mammone, nombre de un mítico gato gigante y diabólico de la cultura popular italiana.
En 1931 logra abandonar la URSS, pero dejando atrás a su mujer encinta, detenida por la GPU, y sin el manuscrito de su obra sobre el movimiento obrero. Su hijo murió de hambre a los 3 años, cuando Emilia quedó sin trabajo tras ser expulsada del partido.
Tras pasar por Francia, Verdaro se refugia en Bruselas, donde fue nombrado Secretario del Comité Ejecutivo de la Fracción de Izquierda del PCI, el único cargo retribuido de la organización. Logra entrar varias veces en Francia para participar en las reuniones de la Fracción de Izquierda, lo que en 1933 le acarrea la expulsión a su Suiza natal, desde donde no tarda en volver a Bruselas.
A partir de otoño de 1933 es uno de los responsables de la publicación BILAN, revista en la que escribe varios artículos bajo el seudónimo de Gatto Mammone. Su amplia cultura y conocimientos le permiten tratar temas clave: la guerra y los distintos conflictos inter-imperialistas en todo el mundo (China, Japón, Grecia, España, Abisinia, América del Sur, Palestina), el fascismo, historia del movimiento obrero, la URSS, el Frente Popular, geopolítica, etc. En el Congreso de la Fracción de 1935, tras la adhesión de la URSS a la Sociedad de Naciones, Verdaro propone que se abandone toda referencia al partido comunista y que la fracción se denomine a partir de entonces Fracción Italiana de la Izquierda Comunista Internacional. Al estallar la guerra de España, siguiendo fiel a las posturas de su corriente, se opone a la participación del proletariado en una confrontación entre bloques burgueses que lleva al proletariado al matadero en nombre de la democracia. Es el preludio de la guerra mundial de 1939, que provocó la disolución de la organización.
Cuando el gobierno italiano demanda su extradición en 1940, se refugia en Balerna (Suiza), donde encuentra un empleo mal pagado y empieza a escribir en el periódico socialista local. Termina abandonando sus planteamientos revolucionarios y se adhiere al partido socialista, participando en la vida política municipal, aunque como disidente de izquierdas. En 1957 vuelve a Florencia, junto a su esposa (que milagrosamente había logado escapar de la URSS en 1937), donde muere en 1960.
La figura de Virgilio Verdaro inspiró el personaje del profesor Rütli, que aparece en la obra del antiguo comunista y novelista Charles Plisnier, Falsos pasaportes.
[1] Antes de 1868 ya existían ejemplos de asociacionismo obrero, sobre todo en Barcelona. Las primeras coaliciones (bajo la forma legal de mutuas obreras) datan de 1840, pero aunque permitieron organizar algunos choques y huelgas, permanecieron en general bajo el influjo y la dependencia de los patrones. La Unión de Clases de Cataluña, fundada en 1854, parece que llegó a tener bastante fuerza. Al año siguiente se publica en Madrid El Eco de la Clase Obrera, el primer periódico dirigido por un obrero. En 1861 se funda en Barcelona el Ateneo Catalán de la Clase Obrera, y en octubre de 1868 se funda la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barcelona. La Dirección Central celebró un Congreso en diciembre, en el que participaron 61 organizaciones obreras. Este Congreso adoptó decisiones “políticas”, es decir, se pronunció por la forma de gobierno “republicana democrático-federal”, defendida entre otros por el futuro internacionalista Farga Pellicer. Todos los autores, sin embargo, coinciden en señalar 1868 como fecha a partir de la cual se puede hablar de un verdadero movimiento obrero español, con una ideología revolucionaria y en contacto con el proletariado europeo.
[2] En enero de 1874. El IV Congreso de la FRE, celebrado clandestinamente en Madrid en el mes de junio, consideró que era un deber ejercer represalias frente a la represión.
[3] La Declaración aprobada por el Congreso fundacional decía: «Nuestra organización, puramente económica, es distinta y opuesta a todos los partidos pequeñoburgueses y obreros que están organizados con vistas a la conquista del Poder político. […] Somos adversarios de toda política parlamentaria y campeones decididos de la lucha económica, de la política destructora de todos los privilegios y de todos los monopolios de esta organización injusta de la sociedad presente.” Su fuerza residía en Andalucía y Cataluña. La Federación se enfocaba hacia la lucha económica abierta y sus efectivos se concentraban en Cataluña, frente a los partidarios del ilegalismo, presentes sobre todo en Andalucía. En 1882 esta fracción ilegalista fundó otra organización: Los Desheredados.
[4] El caso de la Mano Negra llevó a la detención de 3.000 jornaleros y anarquistas en Andalucía ya a finales de 1882. Ante las voces de la burguesía que apuntaban a la FRTE como culpable, ésta se desmarcó de los atentados, lo que distanció aún más a la fracción “sindicalista” de la “insurreccionalista”.
[5] Sin embargo, los defensores de la acción sindical, entre el 18 al 20 de mayo de 1888, celebraron en Barcelona un Congreso “ampliado”, al que no asistieron las federaciones andaluzas ya decantadas por el anarco-comunismo y por el “ilegalismo”. Los delegados, en su inmensa mayoría catalanes, y el Comité federal decidieron crear la Federación Española de Resistencia al Capital, más conocida con el nombre de Pacto de Unión y Solidaridad Su propósito era “reunir en una acción común la fuerza resistente del proletariado español para dirigirla contra el capitalismo imperante”. Para ello se aprobó el “apoyo incondicional a toda huelga promovida por los trabajadores para poner a salvo su dignidad ultrajada o para mejorar sus condiciones de trabajo”, aunque se recomendó que las huelgas se hicieran “en condiciones favorables”. En aquella época la influencia de la masonería en el movimiento libertario llegaba a tal punto que en 1899 estalló una polémica acerca de si era posible y deseable ser al mismo tiempo anarquista y masón (se da la circunstancia de que casi todos los viejos internacionalistas de 1868 eran masones). Tras disolverse el Pacto de Solidaridad en 1900, se celebra ese año un Congreso obrero en Madrid, del 13 al 15 de octubre, con la asistencia de unas 150 sociedades obreras, que representaban a más de 50.000 afiliados. Allí se aprobó la creación de la Federación Regional Española de Sociedades de Resistencia, a la que se llamó también “Nueva FTRE”. En este Congreso de octubre de 1900 varias sociedades obreras estuvieron representadas por Alejandro Lerroux. Mientras, el desarrollo del terrorismo anarquista en los años 1890 impulsó la represión gubernamental. Los Procesos de Montjuic tras el atentado de la procesión del Corpus en Barcelona se produjeron en 1896.
[6] Véase Los orígenes de la CNT.
[7] Paul Lafargue (1842-1911) llegó a España en 1871, huyendo de la represión política desatada en Francia tras la Comuna de París.
[8] La llamada conjunción republicano-socialista se presentó pocos meses después de la Semana Trágica de Barcelona, que fue en realidad una huelga general contra la guerra de Marruecos, en la que estaban muriendo los obreros alistados obligatoriamente.
[9] Juan Andrade Rodríguez (1898-1981), uno de los fundadores del PCE en 1921 y posteriormente, tras su expulsión en 1927, de la Izquierda Comunista de España (trotskista) en 1930 y del POUM en 1935. En este partido se reencontrarían algunos de los fundadores del PCE, como el propio Andrade, Maurín, Nin, Gorkin, Portela y Rebull.
[10] Tras una nueva huelga general en 1911, la recién creada CNT fue disuelta por orden gubernamental, aunque siguió existiendo formalmente. Hacia mediados de 1916, se produce un acercamiento entre la CNT y la UGT. Este frente sindical impulsó el movimiento huelguístico que se desplegó aquellos años al calor de la revolución rusa (trienio bolchevique) y que cosechó algunos triunfos, como las 8 horas de jornada. La incapacidad de la burguesía para resolver la situación y la incapacidad del proletariado para imponer su solución revolucionaria llevarán el conflicto hacia formas cada vez más violentas (pistolerismo) hasta que la dictadura de 1923 logre imponer algo de orden mediante la represión y la colaboración socialista.
[11] Salvador Seguí, Peiró, Viadiu y Pestaña elaboraron una “Resolución política” que fue aprobada en la Conferencia de Zaragoza de 1922. En ella se afirmaba que la CNT era una organización obrera y un movimiento político. “Los anarquistas ultras, a quienes sólo la palabra política hacía estremecer de horror, protestaron con vehemencia contra los acuerdos de Zaragoza y los redujeron a la nada.” (Cesar M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, Ed. Ruedo Ibérico).
[12] La FAI se fundó en Valencia en julio de 1927, aunque no se dio a conocer hasta 1929, cuando empezó a concentrar a los descontentos con la visión revisionista del anarcosindicalismo.
[13] Algunos anarquistas exiliados en Francia llevaron a cabo en noviembre de 1924 el fracasado golpe insurreccional de Vera de Bidasoa, organizado por el grupo de los “Treinta” (cuyo núcleo eran los Solidarios: García Oliver, Ascaso, Durruti, Sanz, etc., grupo creado en 1922), que no hay que confundir con los futuros autores del Manifiesto de los Treinta. García Oliver llega a Francia en 1926 y a petición suya se organiza una asamblea de 200 libertarios exiliados, en la cual plantea la necesidad de una “alianza revolucionaria” contra la dictadura junto a otras fuerzas. Desde su creación, los Solidarios defendieron la toma del poder y el ejército revolucionario (lo que les valió el apelativo de “anarco-bolcheviques”), y trataron de hacer frente al pistolerismo patronal liquidando no ya a los ejecutores, sino a sus responsables políticos. En el Congreso de la CNT de 1931 maniobraron para eliminar a los marxistas, masones y sindicalistas moderados de la dirección de la CNT, y luego se adhirieron a la FAI. Bajo la II República se convirtieron en el grupo Nosotros.
[14] Su hegemonía duró poco. En el Congreso del Conservatorio de junio de 1931 lograron que se aprobaran sus resoluciones, pero los grupos de la FAI no dejaron que se pusieran en práctica. En agosto se publica el Manifiesto de los Treinta, contra los faístas, que expulsaron entonces a estos dirigentes reformistas. Estos a su vez formaron los sindicatos de oposición. En 1933 Pestaña funda el Partido Sindicalista, mientras en la FAI va surgiendo una tendencia minoritaria influida por el grupo Nosotros, frente a una mayoría de anarquistas “puros”.
[15] El Comité Nacional de la CNT se reconstituyó en 1927 en la clandestinidad. La Confederación también había colaborado con el líder catalanista Maciá (Conversaciones de Font Romeu en 1924, Prats de Mollo en 1926), con los conspiradores de la “Noche de San Juan” (dirigida por generales conservadores en 1926), asistió a la reunión de San Sebastián (1930) aunque no tomó parte en las deliberaciones, y en Cataluña elaboró junto a los republicanos el Manifiesto de la “inteligencia republicana” aquel mismo año, además de negociar con los fututos ministros Maura y Galarza (fundadores de la Guardia de Asalto).
[16] Los faístas llevaban al frente de la CNT desde la expulsión de los reformistas en 1931. En enero de 1932 desencadenan una insurrección en la cuenca minera del Alto Llobregat y de Cardoner, proclamándose el comunismo libertario en varios pueblos. El gobierno republicano-socialista reprime este ingenuo alzamiento. El ejército republicano ocupa la capital catalana y, tras clausurar los locales de la CNT y del ya estalinista PCE, aplasta el movimiento en cinco días, extendiendo las represalias a toda Cataluña, Levante y Andalucía. Centenares de proletarios presos serán deportados a las colonias españolas en África. En protesta por las deportaciones, en febrero se declara la “Huelga General Revolucionaria” en Tarrasa, localidad industrial cercana a Barcelona. El levantamiento es aplastado. En enero de 1933 se repite la historia, aunque esta vez el movimiento insurreccional se extiende por Cataluña, La Rioja, Levante, Andalucía. En los 3 días que dura la lucha en los suburbios obreros de Barcelona, la prensa republicana reconoce 37 trabajadores muertos y 300 heridos. En Andalucía, en Casas Viejas (Cádiz), la Guardia Civil, junto a la Guardia de Asalto creada por la República, masacra a los insurrectos una vez vencidos, quemando vivos a algunos trabajadores y fusilando a otros, bajo el mando de un capitán que declara cumplir órdenes del gobierno de Azaña. Tras las elecciones de noviembre de 1933 que esta vez, con la abstención de los anarquistas, son ganadas por la derecha, la CNT, en desquite, impulsa un nuevo levantamiento proletario en diciembre, sin posibilidad de victoria, que se extenderá sobre todo por Aragón. El levantamiento termina con “87 muertos, innumerables heridos y 700 condenas a presidio”. En octubre de 1934, la “Alianza Obrera” antifascista conduce al proletariado de Asturias a la masacre. La insurrección, provocada por la derecha burguesa y traicionada por sus propios convocantes, el PSOE y la UGT, arrojará el saldo de miles de proletarios asesinados y 40.000 encarcelados. Aquel mismo octubre, sin embargo, la CNT no apoyó esta vez el efímero “Estado Catalán dentro de la República Federal Española” de Companys.
La Confederación había pasado del colaboracionismo con los republicanos (hasta 1931) a un método insurreccional que les llevaba una y otra vez al fracaso y a renunciar a sus propios principios apolíticos: “Dondequiera que triunfaron momentáneamente los obreros, su primer acto consistió en tomar el poder político, apoderándose del ayuntamiento e instaurando el gobierno de un llamado Comité Ejecutivo.” (Grandizo Munis, Jalones de derrota, promesas de victoria). Tras desangrarse en este combate estéril, cuando miles de obreros se hacinaban en las cárceles, llegan las elecciones de febrero de 1936, en las que la CNT aconsejó votar, devolver el poder a la coalición republicano-socialista, únicamente a cambio de la amnistía. Días después las elecciones, el Horacio Prieto (en nombre del Comité Nacional de la CNT) publicaba un manifiesto en el que anunciaba la conjura de los militares y recomendaba a los libertarios estar alerta. Sin embargo, en el Congreso de Zaragoza celebrado en mayo, que “se caracterizó por el triunfo total de la FAI” (Cesar M. Lorenzo) y donde los “revisionistas” abandonaron sus críticas y volvieron a la organización, no se tuvieron en cuenta estas advertencias y se aprobó un programa ingenuo (“concepto confederal del comunismo libertario”) que dejaba de lado las más acuciantes cuestiones prácticas. “El Movimiento libertario no había asimilado nada de las lecciones que se le sirvieron en su propia carne”, dirá quien en aquel entonces era Secretario General, Horacio Prieto, que no tardó en dimitir desanimado.
Los posteriores sucesos son conocidos. Levantamiento militar el 17-18 de julio que en muchas grandes ciudades es derrotado el día 19 gracias a los trabajadores, sin ningún apoyo de la República que defendían (“Armar a los trabajadores era la revolución social”, dirá Companys). Ante la alternativa de tomar el poder (dictadura proletaria) o colaborar en el gobierno con las fuerzas burguesas, los escrúpulos de los libertarios les llevan a hacer piruetas políticas: deciden crear un gobierno de fachada de apariencia republicana, para “dar el pego” ante las potencias extranjeras (la Generalidad), mientras por debajo se despliega un sistema proletario y libertario (bajo la autoridad del Comité de Milicias Antifascistas). La CNT terminó entrando en el gobierno de la Generalidad en septiembre, y en el gobierno nacional republicano en noviembre. El proletariado, teóricamente huérfano, rebotando continuamente entre la ingenua colaboración con la izquierda burguesa y un insurreccionaslismo igual de pueril, terminará sucumbiendo paulatinamente ante los esfuerzos de la burguesía republicana y los estalinistas. Los sucesos de mayo de 1937 señalan el declive de sus órganos de poder obrero autónomo: la correlación de fuerzas entre clases se había decantado definitivamente a favor de los capitalistas. Franco no tardará en completar lo ya comenzado por los republicanos, socialistas y estalinistas.
[17] Los afiliados a la CNT votaron en masa en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que trajeron la II República, y entregaron el poder a la conjunción republicano-socialista. Además se da el hecho de que, dada su aversión por el “marxismo autoritario”, votaron por los candidatos republicanos. Durruti, en el Congreso de Zaragoza de 1936, exclamó: “Venimos a decir a los hombres de la izquierda que fuimos nosotros quienes determinamos su triunfo […] Nuestra generosidad determinó la reconquista del 14 de abril”. Los votos libertarios también fueron aprovechados por los republicanos nacionalistas de izquierda para hacer aprobar el Estatuto de autonomía de Cataluña en agosto de 1931.
[18] En esto también tuvo influencia el fenómeno del “caciquismo”.
[19] Este próximo artículo no se llegó a publicar. Véase la nota nº 16 para un breve resumen de la actuación de la CNT durante la República y la guerra civil.
[20] La información que sigue se ha extraído de Autour de la Gauche communiste italienne (1914-2014). Dictionnaire biographique d’un courant internationaliste, Philippe Bourrinet.
Fuentes: