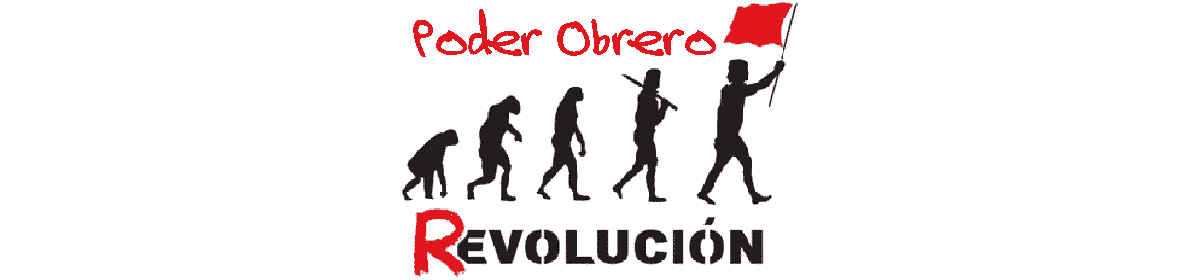Tita Barahona
Cuando, hace 40 años, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una vez vaciado de los restos de marxismo en el congreso de Suresnes, tuvo opciones de gobierno, acudieron a él en masa ex-falangistas, liberales y oportunistas de todo pelaje en busca de puesto y paga. Muchos y muchas lo consiguieron.
Al Partido Comunista de España (PCE), en algún momento durante el mismo período, debe de haberle pasado algo similar. De otro modo no se entiende que de su seno hayan salido figuras como su actual secretario general, Enrique Santiago, o la ministra de Trabajo del gobierno de España y aspirante a la próxima presidencia del gobierno, Yolanda Díaz.
Estas figuras -lo hemos dicho en otras ocasiones– tienen de comunistas solo el carné del partido. Sus discursos y prácticas políticas son lo suficientemente elocuentes.
En el caso de Yolanda Díaz, desde que comenzó a urdir el engaño de la reforma laboral -primero para “derogarla”, después para “modernizarla” y finalmente para “cambiar de paradigma” y dejarla en esencia como estaba- se ha esforzado por armonizar a dos sectores sociales que son antagónicos: los trabajadores y los empresarios, y hacernos creer que lo que es bueno para unos lo es para los otros.
«La señora Yolanda Díaz pone en evidencia que su conversión al credo social-liberal lleva aparejado el correspondiente complemento de un feminismo también liberal, muy bien avenido con el sistema capitalista»
Lo ha vuelto a remarcar en la última entrevista publicada en El País, cuando, a la pregunta de quién gana y quién pierde con su reforma laboral, la ministra sostiene que los trabajadores ganan y los empresarios no pierden. La cuadratura del círculo.
No obstante, lo que aquí queremos destacar es que, antes de dar esta respuesta salomónica y absolutamente falaz -porque aquí solo pierde una parte y sabemos cuál-, dice -calificando el contenido de la pregunta-: “eso es muy masculino”.
Con ello, la señora Yolanda Díaz pone en evidencia que su conversión al credo social-liberal lleva aparejado el correspondiente complemento de un feminismo también liberal, muy bien avenido con el sistema capitalista, que es predominante entre las mujeres que ostentan cargos públicos (a nivel mundial) y bebe parcialmente de las fuentes del llamado “feminismo de la diferencia”.
Poco se oye hablar hoy día de esta corriente, aunque está muy presente. Por ello nos parece oportuno dar a conocer, aunque sea muy en síntesis, sus antecedentes, especialmente para las generaciones más jóvenes, con el fin de entender mejor fenómenos actuales de la política institucional y de ciertos sectores del movimiento feminista.
«Calificar de “masculina” la pregunta relativa a quién gana o pierde con la reforma laboral está en sintonía con ese feminismo liberal-progre, muy ejercido en EE.UU, donde se da carta blanca a las señoras políticas para eludir preguntas incómodas»
La corriente del feminismo de la diferencia, que tomó cuerpo en los años 70, con un núcleo duro en Italia, no lucha por abolir las relaciones sociales de dominación basadas en la diferencia sexual -aunque las reconoce-, sino por reivindicar dicha diferencia y vivirla desde la experiencia individual y colectiva, ya que se supone que esa diferencia otorga a las mujeres unos valores que, si no son superiores a los masculinos, al menos representan dos mundos aparte.
El auge del posmodernismo, con su énfasis en la subjetividad y lo simbólico, dio más impulso a esta corriente, especialmente en las universidades. Ya señalé en otro lugar cómo, en los años 80, este “pensamiento de la diferencia” nos animaba a las universitarias a participar en una ciencia sólo para mujeres, lo que se traducía en pensar “desde lo femenino” y analizar lo masculino y lo femenino “fuera de las ideologías”, reconociendo la riqueza de “nuestra diferencia”.
Esta postura tenía, por supuesto, implicaciones políticas: la ruptura con el feminismo anti-capitalista que fue pujante en la década de los 70 (y, al alimón con el posmodernismo, la denigración del marxismo), ya que el feminismo de la diferencia manifestaba que no cree en “revoluciones del futuro”, sino en imponer en cada momento “nuestro cambio y nuestra diferencia” (1).
«En vez de luchar contra el sistema capitalista, se convierte al conjunto de varones en el enemigo principal, lo cual hace que muchos de ellos contemplen con recelo todo lo que suene a feminismo»
Aunque dentro del feminismo de la diferencia hay varias corrientes, la más extrema tiene como idea principal que el sexo es una especie de esencia que impregna nuestros cuerpos y mentes, queda adherido a todo lo que hacemos, deseamos o pensamos, y se prolonga hacia el cosmos en una partición sexual del cielo de las ideas: “todas las cosas de este mundo tienen sexo: literatura, política, economía, urbanismo, medio ambiente…” (2).
De ello derivan que hay -y debe haber- una “sociedad de los hombres” y una “sociedad de las mujeres” (llevado al extremo: el separatismo lesbiano), una “cultura femenina” y una “cultura masculina”, etc. La subordinación de las mujeres se reconoce, pero solo se puede luchar contra ella desde el orden simbólico y de los valores (3).
Para las teóricas de la diferencia, si una mujer no comparte esta idea de la di-visión sexual del mundo, no es independiente desde el punto de vista simbólico. Las que creen en el principio de igualdad de los sexos -según ellas- están atrapadas en los “paradigmas masculinos pretendidamente neutros”, porque el análisis debe “alejarse de la óptica del dominio para centrarse en las relaciones de amor e intercambio” (4). No hace falta señalar que esta postura deja la puerta abierta a posiciones aún más reaccionarias.
El tipo de feminismo que hoy lucen las mujeres con cargos políticos en casi todo el mundo mezcla elementos del principio de igualdad con otros de la diferencia. Por un lado, se centran en la equiparación formal de derechos e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para lo cual abogan por el establecimiento de cuotas de participación en las listas electorales y órganos de representación. El objetivo de esta política es el “empoderamiento” de las mujeres como personas y ciudadanas, aunque, en realidad, no de todas, sino las de una determinada clase social.
«Yolanda Díaz ha explotado su imagen de persona humilde, dialogante, sosegada, empática, que aplica las recetas del amor y la esperanza -virtud teologal-«
Por otro lado, la legitimidad de ese objetivo se hace basar en unas supuestas cualidades específicas que las mujeres comparten, más allá de condicionamientos socio-culturales, y que humanizarían la política. En 1992, la primera cumbre europea Mujeres en el Poder, celebrada en Atenas, consideró que se necesitaba más participación femenina en los órganos de gobierno, alegando que ellas aportan un “prisma diferente”, siguen otros códigos de conducta a nivel moral y social debido a que su forma de pensar es menos jerárquica, funcionan más democráticamente y están más dispuestas a alcanzar compromisos (5). Seguro que esto suena familiar.
En las décadas transcurridas desde entonces, estas ideas han calado hondo en la que se presenta como “la izquierda” del espectro político; una izquierda muy influida por el pensamiento posmoderno, que no pasa de ser un aguachirle socioliberal, desvinculada –de facto– de la defensa de los intereses de las clases trabajadoras.
Sus formaciones políticas, llamadas “progresistas”, han renunciado a reconocer la centralidad que la estructura clasista tiene en la sociedad capitalista, para poner en su lugar la supuesta lucha por la igualdad de múltiples identidades oprimidas (de sexo, raza, orientación sexual, etc., así como de “género”, que ahora es, al parecer, otra identidad), pasando por alto que dentro de cada una de ellas hay significativas diferencias de clase social.
En el Estado español, esta corriente político-ideológica confluyó en la creación de lo que hoy es el conglomerado Unidas Podemos -y a la que el PSOE se ha adaptado bien. De ahí que para la ministra Irene Montero, por ejemplo, lo importante no es que haya una clase que acumula la riqueza mundial, sino que esta está en manos de “blancos heterosexuales” ¿Desde cuándo nos ha importado con quiénes se acuestan nuestros explotadores?
No sorprende que sean las mujeres y los hombres de estas formaciones -llamadas woke en los países anglófonos- quienes hablen de la “feminización de la política” y de la “centralidad de los cuidados”. Parten de la idea de que hay una “política masculina” y una “política femenina”, asociando la primera a valores que consideran negativos (agresividad, jerarquía, rigidez…) y la segunda a valores opuestos, considerados positivos (flexibilidad, empatía, capacidad dialogante…).
Tampoco hace falta señalar cómo este esquema reproduce -aunque invirtiendo la jerarquía de valores- los estereotipos sexistas que históricamente han encorsetado a hombres y mujeres y servido para mantener la dominación de aquéllos sobre éstas; ni sacar ejemplos concretos de mujeres y hombres en la política para darse cuenta de que dicho esquema hace agua por todas partes. Sin embargo, nuestras políticas progres siguen aferradas a él porque les resulta útil a nivel propagandístico al cubrir con un manto de buenrrollismo su vacuidad absoluta.
Yolanda Díaz no podía ser menos. Desde su nombramiento como ministra de Trabajo, ha explotado su imagen de persona humilde, dialogante, sosegada, empática, que aplica las recetas del amor y la esperanza -virtud teologal-, tal como puso de manifiesto en el acto de Valencia del 13 de noviembre pasado, con sus “amigas cómplices”, y la manera en que ha pretendido presentar como triunfo el que su reforma laboral haya sido producto de esa entelequia llamada “diálogo social”.
Habrá quien diga que, en realidad, ella es así y no tiene por qué fingir nada. Sin embargo, como dice el refrán, hechos son amores y no buenas razones. Y un hecho significativo es que consintiera dejar a un grupo de trabajadoras precarias, las auxiliares de ayuda a domicilio, precisamente las que cuidan, pasando frío días y días a la puerta de su ministerio pidiendo que las recibiera. No lo hizo, las ninguneó.
A lo que sí se prestó gustosa, para seguir desplegando su capacidad dialogante con las elites, fue visitar al Papa Francisco, a quien llevó -por encargo- unos rosarios para que se los bendijera. Esto último va perfectamente a juego con ese habla de monja ursulina que despliega en sus entrevistas y declaraciones a la prensa. Todo muy “femenino”, tanto que seguramente habría arrancado el aplauso de Pilar Primo de Rivera.
Calificar de “masculina” la pregunta relativa a quién gana o pierde con la reforma laboral está en sintonía con ese feminismo liberal-progre, muy ejercido en EE.UU donde se da carta blanca a las señoras políticas para eludir preguntas incómodas, especialmente si quien se las formula es un hombre. Durante el mandato de Trump, la congresista demócrata Elissa Slotkin, ex-agente de la CIA, interrogada sobre porqué había dado un cargo a quien financió parte de su campaña, se negó a responder tachando la pregunta de “sexista”. Es solo un ejemplo.
Otras han recurrido a neologismos creados al uso, como el llamado “mansplaining” (explicar un hombre a una mujer cosas de modo condescendiente o paternalista), para quitarse de encima a periodistas incómodos.
La idea que subyace es que los hombres -todos sin excepción- son machistas, propensos a violentar a las mujeres (idea compartida por cierta corriente del feminismo radical), que es igual de reduccionista que la que ha considerado durante siglos a todas las mujeres cortadas por el mismo patrón. Si esa propensión de los hombres se considera algo así como genética, entonces las mujeres, que somos quienes los parimos, seríamos en cierta medida transmisoras de ella, pues al fin y al cabo somos la misma especie. Además, no habría posibilidad de cambio.
No reconocer que hay un patrón de relaciones sociales, producto hoy del sistema capitalista, que no solo da lugar a la explotación del trabajo sino también a la opresión por sexo, raza, etc., es echarse en brazos de una ideología reaccionaria. Pero eso es lo que fomenta -conscientemente o no- el universo posmo-pogresista de la izquierda woke con sus “masculinidades tóxicas” (para el caso ¿No habría también una “feminidad tóxica»?), que intenta “curar” con talleres de “nuevas masculinidades”, como los patrocinados por la alcaldesa de Barcelona, la podemita Ada Calau.
¿A dónde conduce todo esto? A errar el tiro. En vez de abogar porque hombres y mujeres forjemos nuestra personalidad libremente, sin corsés de género sexistas, estos se reproducen y refuerzan ¿Feminismo o neo-feminidad?
En vez de luchar contra el sistema capitalista, se convierte al conjunto de varones en el enemigo principal, lo cual hace que muchos de ellos, que pueden ser aliados reales o potenciales, contemplen con recelo todo lo que suene a feminismo ¿Que no necesitamos su aprobación? -como se dice desde algunos foros. No, en efecto. Lo que necesitamos es entendimiento, compromiso y camaradería. Somos -repito- la misma especie, la misma sociedad y -en buena medida- la misma clase.
Por supuesto que existe el machismo (que no es patrimonio exclusivo de los hombres) y que hay hombres que agreden a las mujeres de múltiples maneras -algunas sumamente brutales-, como lo hace el propio sistema. No vamos a esperar a hacer la revolución -en la que muchas sí creemos- para dar pasos hacia la liberación de la opresión de la que somos objeto, muy especialmente la mayoría que componemos la clase trabajadora. El terreno hay que prepararlo desde ya empezando por reconocer el carácter regresivo del matrimonio que forman el capitalismo con el feminismo liberal hoy hegemónico entre la elite política.
No olvidemos que los movimientos de resistencia al orden establecido, una vez cooptados por el poder, se convierten en legitimadores de dicho orden.
(1) Así concluía el manifiesto que en España dio carta de naturaleza a esta corriente en las Jornadas Feministas de Granada de 1979, lo que llevó a la división del movimiento. Su autora, Gretel Amann, fundadora del grupo Amazonas, que abogaba por el separatismo lesbiano, lo reproduce en Laberint, 25, 1995, accesible en PDF
(2) Expresado en el manifiesto citado arriba.
(3) Véase un ejemplo, en el campo de la historiografía, en M. Rivera Garretas, “La historia viviente”, en P. Pérez-Fuentes (edit.), Subjetividad, cultura material y género. Diálogos con la historiografía italiana, Barcelona: Icaria, 2010.
(4) M.ª Dolores Ramos, “Reflexiones sobre el pensamiento italiano de la diferencia”, en libro citado en la nota anterior.
(5) El País recogió algunas de estas comunicaciones en el suplemento Temas de nuestra época, año VII, núm. 269/Jueves 4 de marzo de 1993, bajo el título Mujeres y Poder.
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/31977/yolanda-diaz-y-el-feminismo-liberal