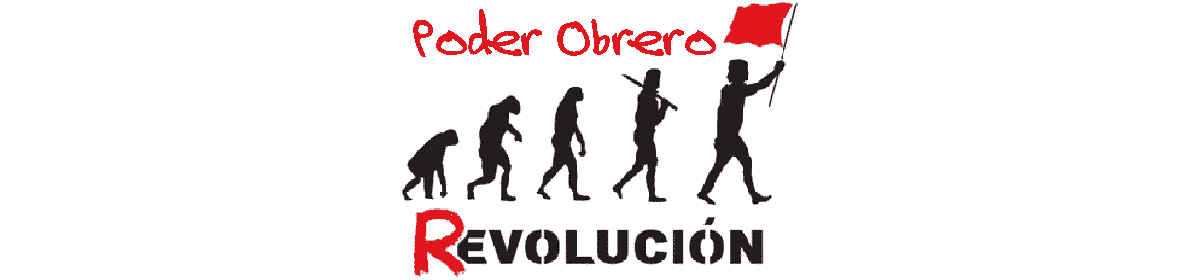Juan Manuel Olarieta
El materialismo histórico es una concepción científica acerca de la sociedad y
de la historia que, como cualquier otra, tiene sus propios conceptos, uno de
los cuales es el fascismo, que fue acuñado por la Internacional Comunista sobre
la base de las tesis que Lenin dejó establecidas acerca del imperialismo, y que
él mismo resumió de la siguiente manera:
«El viraje de la democracia a la reacción política constituye la superestructura
política de la nueva economía, del capitalismo monopolista (el imperialismo es
el capitalismo monopolista). La democracia corresponde a la libre competencia.
La reacción política corresponde al monopolio […]
«Tanto en la política exterior como en la interior, el imperialismo tiende
por igual a conculcar la democracia, tiende a la reacción. En este sentido
resulta indiscutible que el imperialismo es la ‘negación’ de la democracia en
general, de toda la democracia» (1).
Naturalmente quienes están al margen del materialismo histórico no están de
acuerdo con esa y otras tesis leninistas, ni utilizan los mismos conceptos
científicos, ni son capaces tampoco de criticar a Lenin, Dimitrov y la
Internacional Comunista, el núcleo de cuyas posiciones es que el imperialismo
es la negación de la democracia.
Una burda falsificación del parlamentarismo
Además de legalidad, los Estados se rodean de legitimidad, tanto más en cuanto
que la dominación de clase se impone sobre una base social muy estrecha, como
es el caso de la burguesía monopolista, cuya legitimación reposa sobre la
democracia. Por consiguiente, en la época imperialista la burguesía entra en
contradicción con los propios fundamentos de su dominación y trata de
esconderlos bajo diferentes disfraces que, en última instancia, como decía
Dimitrov, son otras tantas falsificaciones burdas del parlamentarismo (2), es
decir, del binomio pluripartidismo y elecciones, lo cual conduce a ese lema tan
extendido de que «tenemos el gobierno que nos merecemos» (3). En
definitiva, que la responsabilidad es nuestra, como siempre, porque no votamos a
la opción correcta, que siempre suele ser reformista.
Esas concepciones son intolerables. Derivan de la confusión de la legitimidad
con la legalidad, que corre paralela con la del Estado y el gobierno, olvidando
que lo que habitualmente se conoce como «cuestiones de Estado» están
por encima de los gobiernos, los partidos y las elecciones. Es más, no cambian
(casi) nunca y, sin embargo, no suelen ser objeto de atención. En palabras de
Dimitrov, el fascismo no concierne al gobierno sino al Estado; no es un simple
cambio de gobierno sino de la «forma estatal de la dominación de clase de
la burguesía» (4).
En 1935 Dimitrov tituló su informe a la Internacional Comunista como la
«ofensiva del fascismo» porque en aquel momento ese era su rasgo más
característico. Históricamente el fascismo nace por la manera brutal en que la
burguesía enfrenta una situación de crisis provocada por el desafío del
movimiento obrero tras la Revolución de Octubre. La ofensiva fascista de la
burguesía supuso, correlativamente, la defensiva del movimiento obrero, por no
decir su derrota y aplastamiento, con las conocidas secuelas represivas, campos
de concentración, clandestinidad, exilio, etc.
Esa situación explica los motivos por los que el fascismo nace históricamente,
así como sus consecuencias, pero no la esencia del fascismo mismo como
superestructura política del Estado burgués característica de la época del
imperialismo. Por lo tanto, el fascismo no se identifica ni con aquella etapa,
ni tampoco con alguna de las formas concretas que ha revestido en alguno de los
países, por ejemplo, con el corporativismo italiano.
Ahora bien, afirma Dimitrov, no se puede establecer un esquema general sobre el
desarrollo del fascismo (5) y, en cualquier
caso, el partido comunista debe prever el paso de las formas defensivas a las
ofensivas (6).
Con tanta más razón en aquellos países, como España y Portugal, en los que el
fascismo ha tenido una historia larga, que no coincide con la experiencia
política de otros países, como Alemania o Italia, donde fue derrotado en 1945,
es decir, en donde la experiencia fue relativamente breve, lo que ha
contribuido a su mixtificación al presentarlo como un régimen excepcional, un
paréntesis político, tras el cual el Estado burgués vuelve siempre a su forma «normal»,
que es la democracia burguesa.
Sobre la base de la experiencia de esos países, los oportunistas consideran que
el materialismo histórico está equivocado y que la historia es reversible, que
la tendencia general del imperialismo es hacia la democracia burguesa. Cuando
Lenin habla de una «ley histórica», como el viraje de la democracia
hacia la reacción política en la época del imperialismo, se refiere a una
«tendencia» sobre la cual actúan fuerzas que operan ese sentido y
fuerzas que operan en el opuesto y, aunque se pueden poner ejemplos opuestos,
la tendencia dominante es la que Lenin, Dimitrov y la Internacional Comunista
establecieron correctamente.
El caso de España así lo demuestra y es inconcebible que el regreso a la
democracia burguesa se traslade a nuestro país, en donde el fascismo ni ha sido
derrotado, ni ha tenido una historia corta. Del mismo modo que Marx y Engels
pudieron desentrañar la esencia del capitalismo en aquel país, Inglaterra, el
que había tenido una trayectoria más larga, la naturaleza política del fascismo
se debe analizar en países como España, que es su modelo más acabado y teniendo
en cuenta, como exigía Dimitrov, su evolución a lo largo del tiempo, sus
cambios históricos y, muy especialmente, la transición.
¿Obstaculiza el fascismo el desarrollo
de las fuerzas productivas?
En España el análisis del fascismo empieza con una vieja batalla ideológica
contra las concepciones eurocomunistas de Carrillo, según las cuales el
fascismo no le interesa a la burguesía, o al capital financiero, porque impide
el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero la evidencia histórica al
respecto no puede ser más contundente: el fascismo es la más poderosa palanca
de acumulación de capital porque somete al movimiento obrero a un régimen brutal
de terror y a unas condiciones laborales leoninas. Así sucedió en España en la
posguerra, donde miles de trabajadores fueron explotados en un régimen de
semi-esclavitud y en donde tras el Plan de Estabilización de 1959 millones de
campesinos tuvieron que emigrar, bien al exterior o bien a las ciudades. Los
planes de desarrollo posteriores que el fascismo implementó convirtieron a
España de un país semi-feudal a otro de capitalismo monopolista.
A veces esa misma tesis revisionista presenta otro formato, según el cual el
fascismo impedía el desarrollo de las fuerzas productivas porque en la Europa
democrática no admitían el ingreso de un régimen fascista como España. Esto
también es rotundamente falso. Para justificar su claudicación, Carrillo y los
eurocomunistas invirtieron la relación causal. Según ellos la incorporación
económica formal a la Unión Europea era la causa y no la consecuencia de la
integración económica. Pero España ya formaba parte integrante del mercado
europeo antes del ingreso de España en la Unión Europea. En 1959 el capitalismo
español se incorporó plenamente al mercado mundial y, específicamente, al
europeo. La transformación monopolista de los años sesenta fue acelerada
precisamente por esa inserción de España en los mercados exteriores y, más
exactamente, por tres palancas fundamentales: la emigración al exterior, las
inversiones de capital extranjero y el turismo.
Para llegar a dicha conclusión no es necesaria ninguna argumentación
alambicada, porque es más que evidente que el capitalismo no aparca un buen
negocio con un país por la naturaleza de su régimen político. Es sabido que los
capitalistas de las democracias más relucientes no tienen escrúpulos en firmar
sabrosos contratos con los criminales más sanguinarios, y lo mismo hizo la
Unión Europea con el franquismo. Por ejemplo, el 29 de junio de 1970 la
Comunidad Económica Europea, como se llamaba entonces, firmó con el gobierno
franquista lo que se llamaba «un acuerdo preferencial».
No se trata sólo del vínculo de España con Europa, sino con cada uno de los
países europeos. Uno de los ejemplos más llamativos fue la construcción en 1969
de la central nuclear de Vandellós I, prevista para la fabricación de armas
atómicas. El capital de la central no sólo era propiedad de una empresa mixta
hispano-francesa, sino que su tecnología también era francesa. A un país
capitalista como Francia, cuna de los derechos humanos, no sólo no le importaba
la naturaleza fascista del régimen español sino que estaba dispuesto a dotarle
de armamento nuclear.
El fascismo es consecuencia de la crisis
general del capitalismo
Entre los rasgos con los que Lenin caracterizó al imperialismo destaca que en
dicha fase el capitalismo entra en una etapa de crisis generalizada, que no
sólo es económica sino también política. Le dedica un capítulo completo a
analizar este fenómeno, que le parece «muy importante» (7). El
parasitismo, la descomposición, el estancamiento, son otras tantas
«tendencias» actuales del capitalismo a las que también se le pueden
encontrar excepciones que confirman la regla. Las crisis económicas, como la
actual, no son cíclicas, por lo que no van a encontrar salida dentro del propio
capitalismo. El fascismo es la adaptación del Estado burgués a esa situación de
descomposición y crisis general, es decir, tanto económica como política, que
en España alcanza cotas de verdadera degeneración, como estamos comprobando a
diario.
La transición española fue uno de esos ejemplos de crisis general, a la vez
económica y política, del sistema de dominación burgués que el franquismo
pretendió resolver no suicidándose sino sucediéndose a sí mismo. La naturaleza
de un régimen político, como cualquier fenómeno social y político, no se puede
estudiar recurriendo a los tópicos seudo-marxistas sobre «hegemonía»,
«bloques de clases», «alianzas entre fracciones de clase» y
demás. Ese tipo de recursos vacíos lo que pretenden es encubrir los hechos que
hay que poner encima de la mesa: si España fue en un tiempo un régimen fascista
y actualmente es democrático burgués es porque hubo un momento en el cual se
produjo una modificación en la naturaleza Estado, tan profunda que se puede
caracterizar como una excepción a las leyes del materialismo histórico, e
incluso más: se puede decir que el materialismo histórico ha vuelto a
equivocarse de nuevo y que la historia marcha en la dirección contraria de la
prevista por Lenin, Dimitrov y la Internacional Comunista.
Salvo los más recalcitrantes reformistas, hoy no hay ninguna organización
antifascista -que yo sepa- que reivindique el Estado actual como una conquista
propia, es decir, que afirme: «Desde 1939 nosotros estuvimos luchando por
este Estado». Más bien lo que dicen es lo contrario: «Desde 1939
nosotros estuvimos luchando contra este Estado». Por lo tanto, el cambio
producido durante la transición no fue una conquista de ninguna organización
popular sino una maniobra interna del propio régimen. La historia no muestra el
caso de un régimen político que se suicide, es decir, deje de ser lo que es
para convertirse en otra cosa distinta. De ello se desprende que a partir de
1975 la reforma política la dirigieron los propios fascistas y que el objetivo
que perseguían con ella no era el de debilitar su dominación sobre las masas
populares, sino reforzarla. Por último, si los fascistas hicieron algún tipo de
cambio no fue porque dejaran de ser lo que siempre habían sido, fascistas, sino
porque se vieron obligados a ello por el movimiento popular que durante la
transición les había puesto en una situación de crisis muy peligrosa.
Al exponer quién estaba detrás del cambio y para qué hizo el cambio, con qué
propósitos actuó, hay que descartar lo obvio: efectivamente, es verdad, hubo un
cambio. Ante una crisis, el régimen dominante tiene que hacer algo para salir
de ella, tiene que introducir innovaciones. Lo que se trata de saber es si esos
cambios tuvieron una entidad cualitativa suficiente como para alterar la
naturaleza política del Estado y, además, invertir la «tendencia»
política del imperialismo hacia la reacción, la destrucción de las
organizaciones de clase y la liquidación de las libertades. Eso es lo que
tienen que mostrar.
En ese sentido el posicionamiento de las organizaciones revolucionarias hacia
la transición es significativo porque, si el materialismo histórico no se equivoca,
deberíamos suponer que quienes consideran que la transición supuso una
transformación cualitativa del Estado a la democracia burguesa es porque han
analizado al detalle aquella época y pueden mostrar muchos ejemplos de que en
España la historia se volvió del revés. Pero no es eso lo que está ocurriendo,
sino más bien al contrario, la transición está fuera de la agenda de los grupos
comunistas y antifascistas en España; incluso lo consideran algo superado y
exótico y, por decirlo más claramente, para ellos la transición es un tabú. No
han explicado lo que deberían.
El materialismo histórico no admite vacíos ideológicos, y menos en la historia
más reciente, porque favorecen la penetración de la ideología burguesa entre
las filas del proletariado, que es lo que viene sucediendo actualmente en
España. Al no replantear la transición, el movimiento antifascista en España ha
asumido como propia la argumentación de la burguesía, que habla a través de los
periodistas, los historiadores y sus políticos profesionales. No es que las
organizaciones revolucionarias no tengan una posición propia sobre la
transición, sino algo peor: han asumido y aceptado la de la burguesía. El
discurso de unos (fascistas) y otros (antifascistas) coincide plenamente:
durante la transición se produjo un cambio sustancial en la naturaleza del
Estado.
Esa coincidencia con la ideología dominante conduce al abandono de las armas
antes de empezar el combate y le está sirviendo en bandeja a la burguesía
española lo que para ella es lo más importante, su gran coartada. Los fascistas
escuchan de los labios de sus enemigos de clase lo que querían oír: que son
demócratas. Incluso algunos comunistas legitiman a un Estado como el español
que carecía de legitimidad hasta la transición. Sin embargo, no son capaces de
responder a la pregunta: ¿qué ocurrió durante la transición que fuera capaz de
legitimar a un Estado que hasta entonces carecía de ella? ¿dónde está esa
legitimidad? ¿en qué se fundamenta?
Esas preguntas se multiplican con las recientes propuestas reformistas acerca
de la necesidad de una «segunda transición», que seguramente
pretenden que sea igual (de fraudulenta) que la primera. ¿No será que
reivindican la segunda precisamente porque no ha habido una primera, es decir,
porque nada cambió entonces y quieren que nada cambie tampoco ahora? El hecho
es que la transición, que creían olvidada o que querían olvidar, retorna de
nuevo. Está otra vez en las calles, donde se oyen cosas como «Lo llaman
democracia y no lo es». Pues si España no es una democracia, ¿qué es
entonces?
La naturaleza de la represión fascista
La asimilación del fascismo a la represión es otro estereotipo erróneo: un
régimen no es democrático cuando reprime poco, ni es fascista cuando reprime
mucho. En España este argumento tan absurdo es reiterativo en los momentos de
represión intensa, como los actuales, o cuando saltan los casos de torturas.
Parece que los días que no hay detenidos se puede hablar de democracia y cuando
los hay lo que corresponde es tildar al régimen de «franquista» o
protestar por el «regreso a la dictadura». Naturalmente es una frase
retórica y oportunista cien por cien que demuestra que para ellos el fascismo
es un arma arrojadiza, no un concepto fundamental del materialismo histórico.
Como explicó Dimitrov, es un error calificar como fascismo cualquier medida
reaccionaria de la burguesía (8).
La identificación del fascismo por el volumen de represión nace del propio
origen del fascismo como fuerza de choque de la burguesía en la época del
imperialismo para frenar el auge del movimiento obrero y revolucionario. Dado
que en algunos países esa primera ofensiva del fascismo fue derrotada en la
Segunda Guerra Mundial, el fascismo se identifica con sus formas coyunturales
originarias, especialmente con Hitler y Mussolini, los campos de concentración,
las torturas brutales o la liquidación de los derechos fundamentales.
Pero el fascismo no es consecuencia de la represión, sino al revés. Las formas
de represión cambian con las formas de dominación. Hay tribunales, cárceles y
policías en todos los Estados, de donde los oportunistas deducen que los
tribunales, las cárceles y los policías funcionan de la misma manera. Es una
opinión muy extendida que se apoya sobre comodines selectos, el principal de
los cuales es la manoseada «naturaleza de clase del Estado burgués»,
que acude al empleo de una represión que, en ocasiones, es incluso brutal, a
pesar del carácter democrático del Estado, como ocurrió tras la Comuna de
París.
Aquí hay un profundo error metodológico. El marxismo-leninismo es, como repitió
Lenin, un análisis de lo concreto, de lo diferencial y, por lo tanto, de lo
histórico. En todos los países capitalistas el capitalismo no es el mismo. El
análisis empieza a partir del momento en el que se identifica a un país como
capitalista y, sin embargo, se diferencia de otros países que también son
capitalistas, es decir, cuando es capaz de establecer tanto la unidad como la
diferencia de cada país.
El materialismo histórico no conoce argumentaciones que estén por encima de la
historia, es decir, que se refieran a cualquier país en cualquier época. Es lo
que sucede con la represión, que en este país padece el mismo vacío ideológico
que la transición: también está fuera de la agenda de las organizaciones
comunistas, seguramente porque la represión pasa a su lado pero no va contra
ellas. Consideran preferible discutir los planes quinquenales, la coexistencia
pacífica o los koljoses en la URSS que la ley de seguridad ciudadana, la ley de
partidos, la de videovigilancia, la doctrina Parot, el régimen FIES, Interpol,
Schengen, Echelon o las órdenes europeas de detención.
Cuando no se analiza la represión, no se analiza la historia. Donde hay una
manifestación, al lado hay un policía antidisturbios. No se puede hablar de una
cosa sin mencionar la otra. Una organización que no es capaz de analizar la
represión, sus formas y su historia, no conoce al Estado contra el que pretende
enfrentarse. Pero a esa organización no sólo le debería interesar conocer a
fondo el contenido de la represión sino la naturaleza de la misma, las formas
concretas que adopta porque, a veces, la represión es un acto
extraordinariamente formalizado, mientras que otras los aparatos del Estado se
sumergen en el funcionamiento paralelo, la tortura, las desapariciones y, en
fin, los demás crímenes de Estado.
Pondré un ejemplo: en 1956 se prohibió en la República Federal de Alemania al
Partido Comunista, algo que parece idéntico a la prohibición en España del
PCE(r) en 2003. Sin embargo, no hay paralelismo posible, ambos fenómenos tienen
poco que ver entre sí; ni Alemania es España, ni 1956 es 2003. Como corresponde
a dos acontecimientos distintos, las formas no son las mismas. El KPD se
prohibió tras un largo juicio ante el Tribunal Constitucional, con la parafernalia
propia del caso; el PCE(r) lo prohibió un auto, es decir, una decisión de
ínfimo rango de un único juez, en el que no hubo ni juicio, ni defensa, ni
recurso de ninguna clase. El KPD había sido legal y luego cambió sus siglas por
las de DKP y recuperó su legalidad; el PCE(r) nunca ha sido legal. El KPD nunca
tuvo detenidos ni presos; el PCE(r) ha tenido unos 3.000 aproximadamente. Al
KPD no le han asesinado militantes; al PCE(r) le han asesinado unos 30
aproximadamente. En fin, la prohibición del KPD responde a una situación
coyuntural; la del PCE(r) es definitiva.
No creo necesario abundar en que para un comunista estudiar la represión es una
práctica que consiste en luchar contra ella, y no sólo en denunciar su
existencia. Tampoco me parece necesario repetir que para luchar contra un
Estado hay que luchar también contra la represión de ese Estado.
Notas:
(1)
Lenin, Sobre la caricatura del marxismo, Obras Completas, tomo 30, pg.98.
(2)
Dimitrov, Obras Escogidas, tomo I, pg.581.
(3)
«Los dirigentes que tenemos reflejan cómo somos», dice en una
entrevista el grupo musical Deff con Dos, que titula un reciente disco
«España es idiota»: http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/49241-entrevista-a-def-con-dos-%E2%80%9Clos-dirigentes-que-tenemos-reflejan-c%C3%B3mo-somos.html
(4)
Dimitrov, Obras Escogidas, tomo I, pg.581.
(5) Dimitrov, Obras Escogidas, tomo I, pg.664.
(6) Dimitrov, Obras Escogidas, tomo I, pg.604.
(7)
Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo, Obras Escogidas, tomo I,
pgs.762 y stes.
(8)
Dimitrov, Obras Escogidas, tomo I, pg.666.
Fuentes: