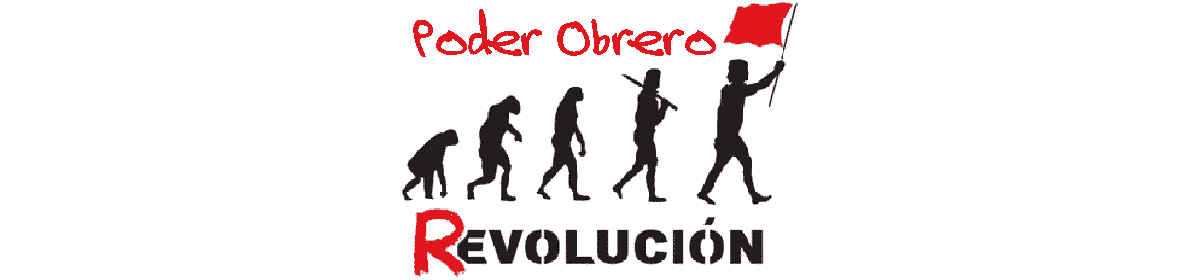Paquita Armas Fonseca
Aspectos y anécdotas pocos conocidos de los días postreros de la vida de Carlos Marx
Los últimos años de la vida de Carlos Marx fueron realmente duros. No sólo por su quebrantada salud que se veía agravada por la humedad característica de la ciudad de Londres, sino también por la muerte de su esposa y el suicidio de su hija. Ambos eventos contribuyeron a la aceleración de su final. En este artículo, la periodista Paquita Armas Fonseca, describe aspectos usualmente no conocidos por los electores en relación con esos postreros días de Carlos Marx.
Cada domingo, una familia alemana, a veces, acompañada por amigos, emprendía, desde septiembre del 49, un recorrido hacia la pradera de Hampstead. En la vieja hostería de Jack Straws tomaban un descanso, y si el dinero se los permitía, el señor de la casa bebía un buen vaso de cerveza o de vino. Desde allí se extasiaban en el paisaje: pintorescos cambios de valle y montaña; la vista hacia el sur chocaba con una gigantesca masa de edificios, coronada por la cúpula de la catedral de San Pablo y las torres de Westminster, en el horizonte los cerros de Surrey; en el norte una faja de tierra feraz y densamente poblada, salpicada por pueblecillos; en el occidente las colinas gemelas de Highgate, destinadas a pasar a la historia por guardar el sueño de un hombre excepcional.
En las décadas del 40 y el 50, Londres era la primera urbe del mundo. Dostoyevski escribió espantado sobre ella:
«…inmensa como el mar; una vista bíblica, alguna profecía del Apocalipsis que se ha realizado ante los ojos.»
La metrópolis del Reino Unido contaba con dos millones y medio de habitantes. La ciudad se enorgullecía de su riqueza: enseñaba las joyerías y almacenes de moda en Regent’ Street, los imponentes palacios, la famosa Rotten Road en Hyde Partk, con el camino roto por los cascos de los caballos y el paso de los carruajes, lugar de cita de la elegancia y las riquezas.
Inglaterra era la dueña absoluta de los mares; su tierra producía la mayor cantidad de hierro y más carbón que en el resto de los países; en su capital se editaban seis matutinos, tres vespertinos y veinte semanarios; los telégrafos traían las noticias de todo el mundo; la locomotora ya no era un objeto extraño; a fines del siglo XIX, Londres tenía 19 estaciones de ferrocarriles; las familias dedicadas al comercio ocupaban casas de 20 y 30 habitaciones; se respiraba tal seguridad en el futuro que la sala de conciertos Albert Hall publicó un anuncio en el que admitía suscripciones por 99 años.
Esa era la cara para los turistas. El proletariado vivía hacinado en los suburbios, las prostitutas y mendigos deambulaban por las calles no escogidas por la alta burguesía; la contradicción social más palpable: la mayor riqueza y la mayor pobreza de la tierra. Los inspectores de las fábricas escribían los libros azules que nadie —menos un alemán— leía. En ellos, sin saberlo, los acuciosos funcionarios reflejaban la situación social y laboral de la clase obrera. Como papel viejo lo vendían a los libreros, luego de darles el uso previsto por los amos. En los timbiriches, manejados generalmente por ancianos, los compraba Carlos Marx.
A la casualidad y causalidad le debe Marx haber recalado, definitivamente, en el lugar que más condiciones ofrecía para desarrollar su obra cumbre. Nunca reconoció a Inglaterra como su segunda patria, se consideraba alemán y ciudadano del mundo, más, en esa isla pasó la mitad de su vida; en ella amó, sufrió y alcanzó sus mayores logros científicos.
Desde Londres, felicitándolo por el nacimiento de un nuevo niño, previsoramente le escribía a Weydemeyer en 1852: ¡Magnifico momento para venir al mundo! Cuando pueda irse en siete días de Londres a Calcuta, tú y yo estaremos ya decapitados o dando ortigas. ¡Y Australia, y California y el Océano Pacífico! Los nuevos ciudadanos no acertarán a comprender cuán pequeño era nuestro mundo.
Allí, en esa suerte de Apocalipsis puso a prueba su entereza de hombre de ciencias, su amor de padre y esposo, la fidelidad y también las incomprensiones con los amigos, el incansable afán de sabiduría.
En estos días, totalmente incapacitado para trabajar —le contaba a Engels en el 64—, «he leído las siguientes obras: Fisiología, de Carpenter; ídem, de Lord; Histología, de Kollicker; Anatomía del cerebro y del sistema nervioso, de Spurzheim, y la obra de Schwann y Shleiden sobre la grasa celular».
O a Siegfried Meyer, en 1871:
«No sé si le comuniqué que desde principios de 1870 tuve que instruirme yo mismo en el idioma ruso, que actualmente leo con bastante fluidez. Todo comenzó cuando me enviaron de Petersburgo la obra más importante del Flerowski sobre la situación de la clase trabajadora (especialmente de los campesinos) en Rusia y cuando también quise conocer las obras económicas (famosas) de Tshernychewski. Su habitual ironía y sentido del humor creció en el ambiente inglés: «Encuentro hoy by accident dos sobrinos de Romeau en la casa y te envío un ejemplar. La obra maestra única te placerá de nuevo –le trasmitía a Engels–, y agregaba: Más divertido que el comentario de Hegel es el del señor Jules Janin, del que encontrarás un fragmento en el apéndice del volumen. Este “cardinal de la merde” deplora en el Rameau de Diderot la falta de puntos morales, y ha arreglado el asunto descubriendo que todo lo absurdo de Rameau viene de su depescho de no ser “un gentil hombre de nacimiento”… De Diderot a Jules Janin, he aquí lo que los fisiólogos llaman una metamorfosis regresiva. ¡El espíritu francés antes de la Revolución Francesa y bajo Luis Felipe!
A partir de 1869 Engels, se libró del “vil comercio”. El contrato que suscribió le permitía ofrecer a Marx, con quien consultó si le alcanzaba, 350 libras anuales. Vivía desde 1870 igual que El Moro, cerca de la pradera de Hampstead y solo se separaban cuando uno de los dos viajaba.
En 1873, después de la derrota de La Comuna y, por los intensos trabajos que tuvo en los cuatro años anteriores, Marx estuvo a punto de sufrir de una embolia. Por fin siguió los consejos del médico y tomó un descanso en un balneario. En 1874 se fue a Karlsbad —hoy Karlovy Vary— repitió el mismo sitio en el 75 y 76, y en el 77 para variar, fue al de Neuenahr. En el 78 se le realizaron dos atentados al emperador, hubo una batida contra los socialistas y el Diablo Rojo no pudo volver a pisar una gran parte del continente. Con los baños, el padecimiento del hígado desapareció, las hemorroides mejoraron, solo le quedó alguna molestia en el estómago y las depresiones nerviosas. Si se hubiera dedicado totalmente al descanso sus males habrían desaparecido. No era “un perro triste” como él mismo se definió. Los que llegaban a su casa, pensando encontrar a un sabio encerrado en su museo o a un fanático fulminante, se topaban con un conversador ingenioso, cuya caja torácica se convulsionaba por la risa, que no despreciaba el trago saboreado y fumaba incansablemente.
El 19 de noviembre del 79 le escribió a Sorge:
“Mi mujer sigue enferma de mucho cuidado, y yo no he vuelto a estar bueno”.
El Moro no se despegaba de su esposa, la complacía en sus menores caprichos. El 22 de julio del 81 conmina a su hija mayor:
«Contesta enseguida, pues mamá no se pondrá en camino sin que le escribas qué ha de llevarte de Londres. Ya sabes que siente verdadera locura por esos encargos.»
Para la Níobe alemana el viaje a París no resultó más que la travesía de una moribunda. Su marido después de estar mejor, regresó muy mal. El 15 de diciembre lo comunicaba a Sorge:
«Salgo doblemente tullido de mi última enfermedad. Moralmente, por la muerte de mi mujer, y físicamente, porque me ha quedado una hipertrofia de la pleura y una gran irritabilidad de los bronquios. Tendré necesariamente que perder algún tiempo en maniobras para reponer un poco mi salud.»
Engels, con la defunción de Jenny, no demoró en expresar:
“También El Moro ha muerto.”
Eleanor, por su parte, brindó una descripción más amplia:
«Con la vida de mamá se fue también la de Moro. Luchó denodadamente por sostenerse, porque fue un luchador hasta el final, pero estaba destrozado. Su estado de salud empeoró más y más. Si hubiera sido más egoísta, hubiera dejado simplemente seguir las cosas como querían. Pero para él había algo que estaba por encima de todo: su entrega a la causa. Trató de concluir su gran obra y por eso se avino una vez más a un viaje de reposo.»
En el sepelio de Moeme, efectuado en el cementerio de Highgate, Engels, muy justamente, expresó:
«No se ha hecho público, nunca se ha mencionado en las columnas de la prensa lo que semejante mujer ha hecho por el movimiento revolucionario, con una mente tan aguda y tan crítica, con un tacto tan seguro en asuntos políticos, con una energía tan apasionada, con una gran fuerza de entrega. Lo que ella ha hecho solamente lo saben quienes han vivido con ella.»
A Kugelmann, en 1871, Jenny le confesó:
«No puedo soportar estar sentada tranquilamente, mientras los más valientes y los mejores son degollados por orden de ese salvaje y payaso de Thiers, quien a pesar de sus bandas de asesinos adiestrados, jamás vencería a los burgueses inexpertos de París, si no le hubiesen auxiliado sus aliados prusianos, quienes parecen orgullosos de su papel policíaco.»
Los médicos le aconsejaron a Marx reponerse en lugares menos húmedos. Fue a Ventnor, en la isla de Wight, y luego a Argelia. De ese recorrido, por el frío del viaje de regreso, volvió con una nueva pleuresía. No le fue mejor en Montecarlo, donde viajó en mayo del 82. En junio se fue a pasar una temporada en casa de los Longuet, en Argenteuil. Más que el clima, la vida en familia con el bullicio de los nietos, lo repusieron un poco. Se trasladó a Vevey, cerca del lago de Ginebra, con su hija Laura y Pablo Lafargue. Al regresar a Londres en septiembre, tenía un mejor aspecto. Subió varias veces sin cansarse, en compañía de Engels, la colina de Hampstead, 300 pies más alta que su casa. Por esos meses hablaba de continuar su trabajo, pero el 11 de enero del 83, recibió el golpe definitivo:
«En mi vida he pasado muchas horas tristes, pero ninguna como ésta —narraba Eleanor —. Sentí que le traía a mi padre su sentencia de muerte. Durante el largo y agobiante camino había martirizado mi mente buscando cómo le daría la noticia. No necesité dársela, mi rostro me delató. Moro dijo enseguida:
“Nuestra querida Jenny (hija) ha muerto.”
Históricamente Marx fue inapetente. Comía poco y alimentos fuertemente salados: jamón, arenques, caviar, Engels, en su trabajo, “A la muerte de Carlos Marx”, cifró:
«Él, que había sabido resistir siempre con firmeza estoica los más grandes dolores, prefería beberse un litro de leche (que toda la vida ha aborrecido) antes que tragar la cantidad equivalente de alimento sólido.»
En febrero padeció de un acceso al pulmón, que se le unía a la antigua pleuresía y a una laringitis reciente.
El 15 de marzo, su “caro amigo”, le escribió a Sorge:
«Tal vez el arte de los médicos hubiera podido asegurarle durante unos cuantos años más una vida vegetativa, la vida de un ser inerme, que en vez de morir una vez va muriendo a pedazos y que no representa un triunfo más que para los médicos que la sostienen. Pero nuestro Marx no hubiera podido resistir jamás esta vida.»
En 1843 una bella joven aristócrata, nacida en el Rin, le había escrito al descendiente judío: “Tengo fe en tu obra; es verdadera, buena, y grande”; cuarenta años después, el 17 de marzo, en el cementerio londinense de Highgate la voz de El General en un perfecto inglés, terminaba la despedida: Su nombre vivirá a lo largo de los siglos, y con su nombre, su obra.
En 1990 la Editorial Pablo de la Torriente publicó «Moro, el gran aguafiestas», un reportaje de la periodista Paquita Armas Fonseca. Seis años después fue traducido y publicado en gallego por la Editorial Laiovento, bajo el título de Mouro o eterno rebelde y en el 2007 engrosó los libros que integran la Biblioteca Familiar Universitaria. De ese acercamiento desacralizador a la figura de Carlos Marx es el fragmento que insertamos.
Publicado por la revista cultural cubana «La Jiribilla» en el año 2008, bajo el título «El Moro ha muerto»
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/32908/los-duros-ultimos-anos-de-vida-de-carlos-marx