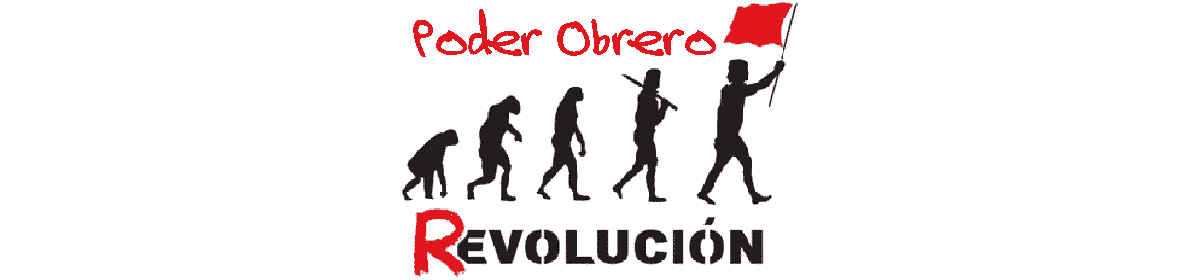El capitalismo no es sólo un sistema de intercambio de mercancías: es un sistema para producirlas. Este sistema no logró imponerse históricamente hasta que la mayor parte de la población se vio obligada a sobrevivir a través del mercado de trabajo. Fue este un proceso que duró varios siglos, que se impuso mediante la violencia, haciendo correr mucha sangre y haciendo pasar mucha hambre a la población. Hasta que finalmente, ya en la segunda mitad del siglo XIX, se había consolidado, por todo el mundo, un verdadero mercado de trabajo. Había nacido una nueva clase social: el proletariado. Pero el proletariado no es sólo una clase social, entendido como un grupo humano muy numeroso. Se trata más bien de una condición vital, una condición en la que la humanidad se ha visto abocada a existir, a subsistir, a vivir. Un proletario es una persona que no puede sobrevivir sin pasar por el mercado de trabajo.
La razón de ello es muy simple: un proletario es una persona que carece de medios de producción. La condición de proletario consiste precisamente en eso: en carecer de condiciones para trabajar por cuenta propia, en estar, por lo tanto, abocado a ser empleado o contratado por alguien que sea propietario de medios de producción. Mientras la población fue fundamentalmente campesina, mientras la gente tuvo a su alcance un pedazo de tierra para cultivar y subsistir, por muy pobremente que fuera, no hubo mercados de trabajo. Por eso, el proceso histórico que dio lugar al mercado de trabajo fue, fundamentalmente, un proceso por el cual a la población le fue expropiada la tierra. Luego nos ocuparemos de la naturaleza de este proceso por el que, gradualmente, el conjunto de la población dejó de depender directamente de la agricultura, la ganadería y la pesca, y comenzó a depender del mercado de trabajo, al mismo tiempo que, como es lógico, el campo se iba despoblando y las grandes ciudades crecían sin cesar hasta convertirse en gigantes urbanos desmesurados. México DF tiene más de dieciocho millones de habitantes. El Cairo se calcula que dieciséis. Madrid, si contamos los barrios obreros y las ciudades dormitorio, más de siete millones. Lo que caracteriza a un obrero de la ciudad, a un proletario, es que, al contrario de lo que suele ocurrirle al campesino, por pobre que éste sea, el obrero no tiene ningún medio que le permita producir ni para la más elemental subsistencia. No se puede recoger trigo entre los adoquines o plantar cuatro zanahorias en el asfalto. El obrero carece de medios de producción de forma absoluta.
Lo único que posee es su fuerza para trabajar. Y por eso acude al mercado, con la esperanza de que alguien le contratará. Fue así como la mayor parte de la población se vio un buen día abocada a pasar por el mercado laboral para poder subsistir.
Esta proletarización de la humanidad fue la condición sine qua non del capitalismo. En virtud de ella, la población mundial empezó a depender a vida o muerte de todo aquello que el capitalismo mismo llevaba consigo, es decir, de sus necesidades, de sus problemas y de su forma de solucionarlos. En efecto, tiene sus propias razones, y como ya hemos visto en algunos ejemplos, éstas no tienen por qué coincidir con las razones de los hombres. Muchas veces, lo que para la economía capitalista es un problema, para los hombres sería una buena solución, y lo que para ella es la solución resulta ser para los hombres su mayor problema. (…)
El capitalismo es un sistema en el que se produce más para producir más. Se acumula capital para acumular más capital. Los capitalistas son como ratones en una rueda, que corren más deprisa a fin de correr aún más deprisa. En efecto, cada empresa se esfuerza por imponerse a la competencia, aumentando su ritmo de producción, haciendo trabajar más deprisa y más intensamente a sus trabajadores, intentando conquistar la mayor cantidad de mercado posible para sus productos. Mientras tanto, todas las otras empresas están embarcadas en la misma carrera. Todo el mundo produce más para no perder mercado, resistir la competencia y ser el último en quebrar, es decir, para poder seguir produciendo más y más indefinidamente. El sistema es tan absurdo que su mayor problema acaba siendo la sobreproducción. El capitalismo vive continuamente bajo la amenaza de la crisis económica. Pero no porque falten productos, sino porque sobran. Se trata de una situación que, humanamente hablando, es disparatada. ¿Cuándo ha sido, en efecto, un problema para el hombre que sobre riqueza? Sin embargo, lo es, y muy grave, bajo el capitalismo. Así por ejemplo, durante la crisis económica de los años ochenta, las vacas gallegas se alimentaron de mantequilla. Una cosa bastante absurda, porque la mantequilla sale de las vacas y cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo producirla. Ahora bien, cuando las empresas capitalistas han producido más mantequilla de la que es posible vender, no hay muchas alternativas. Regalar la mantequilla sería tirar piedras contra el propio tejado, porque cuanta más mantequilla tenga la gente, menos aún la comprará. Pareció una buena idea dársela a las vacas porque ellas, al contrario, por ejemplo, que los niños pobres de Sudán, no son clientes potenciales en el mercado. Así engordaban rápidamente y producían mucha más leche con la que fabricar más y más mantequilla, todo ello con la esperanza de resistir sin quebrar la crisis económica del sector. Lo mismo ocurrió en otros muchos sectores, en los astilleros, en la siderurgia, en la agricultura en general. En Canarias tiraban por los acantilados toneladas y toneladas de plátanos y tomates que no se podían vender. Mientras tanto, por supuesto, multitud de pequeños fabricantes quebraron sin remedio, grandes empresas tuvieron que cerrar o reducir su plantilla, el paro aumentó, la miseria se incrementó; fue un desastre humano muy grande: el paro trajo desesperanza, depresión, degradación, millares de jóvenes se engancharon a la heroína… en muchos casos la tragedia familiar que se desencadenó no tenía límites. El problema era que la economía estaba enferma: sobraba mantequilla. Sobraban incluso misiles: había ya suficientes para destruir el mundo, no una sino mil veces. La economía capitalista padece enfermedades que no tienen nada que ver con las de los hombres. A los hombres les viene bien la mantequilla y cuanta más mejor. Al capitalismo no. Si a una empresa privada le sobra mantequilla, puede resultarle fatal. (…)
Ahora bien, una vez consolidada la proletarización de la humanidad, el ser humano ya no puede desentenderse de la forma en la que el capitalismo impone sus problemas y exige sus soluciones. Ya sabemos la razón de esta necesaria servidumbre hacia el capitalismo: una población proletarizada carece de medios de producción y, por tanto, está vendida a vida o muerte a la dinámica del capitalismo, que se le impone como un destino inescrutable. El capitalismo gestiona los medios de producción que la población en general necesita para producir y subsistir. La economía capitalista respira a través del mercado de trabajo, enfriándose y calentándose, expandiéndose y contrayéndose. Y los seres humanos que dependen del mercado de trabajo para subsistir hace ya mucho que se acostumbraron a que estos ciclos fueran como los terremotos y los volcanes, o en el mejor de los casos, como las borrascas y los anticiclones, una realidad que no se puede cambiar y que sucede cuando tiene que suceder, sin preguntar a nadie su opinión.
A Karl Marx se lo conoce normalmente como el autor del Manifiesto comunista, pero, en realidad, lo que él se pasó toda la vida estudiando fueron las leyes internas del sistema de producción capitalista. De hecho, su obra más importante no se llama El comunismo; se llama El capital. Marx descubrió que, en efecto, la economía capitalista tiene sus propias necesidades, sus propias razones, sus propios problemas y sus propias soluciones. Llegó, además, a la conclusión de que esas necesidades, razones, problemas y soluciones solían ser demasiado a menudo contrarias a las necesidades que los hombres suelen tener, ajenas a todo aquello que a los hombres les parece razonable, indiferentes a sus problemas y opuestas a su forma de solucionarlos. De este modo, consideró que era una locura mantener al ser humano dependiendo a vida o muerte de un sistema tan estrictamente inhumano. Precisamente por eso, Marx era comunista.
Sería muy largo explicar aquí los numerosos motivos por los que Marx llegó a esas conclusiones sobre la consistencia inhumana del capitalismo. A nosotros sólo nos interesa ahora fijarnos en un aspecto de la cuestión. Es de vital importancia que reparemos en ello: en el centro de la ciudad, en ese espacio vacío del que llevamos hablando desde el principio, la Ilustración pedía ciudadanos y el capitalismo nos entregaba proletarios. Una vez desalojados los Templos y los Tronos, esperábamos encontrar ahí una Asamblea y nos encontramos, más bien, con un Mercado. Y no con un mercado al que algunos ciudadanos, los comerciantes, acuden a vender sus mercancías; no un mercado al que de vez en cuando se puede acudir para vender, por ejemplo, los productos sobrantes de la economía familiar, tal y como es normal, por ejemplo, en los mercados indígenas de Chiapas o Guatemala. No: estamos hablando de un mercado sobre el que tiene que gravitar necesariamente la vida entera de la ciudadanía, pues esa ciudadanía carece de medios de producción y está abocada sin remedio a subsistir a través del mercado de trabajo. Estamos hablando, pues, de una ciudadanía proletarizada. (…)
La verdad es que dentro de los márgenes del sistema capitalista hay siempre muy poco que decidir. Marx tenía razón al advertir de que no es la mala voluntad de los capitalistas la que está en el origen de lo que identificamos como males del capitalismo. Los capitalistas acostumbran a tomar las decisiones que hay que tomar, a decidir lo que, según las condiciones del propio sistema, resulta más prudente y beneficioso para todos decidir. Como los ministros de Economía de los países capitalistas se esfuerzan en hacer ver a los sindicatos y asociaciones de trabajadores que eventualmente protestan ante su ministerio, en condiciones capitalistas, resulta peligrosísimo arriesgarse a hacer algo distinto de lo que la patronal aconseja hacer. El capitalismo es el único sistema productivo de la historia en el que los remedios acostumbran a ser peores que las enfermedades. Los asalariados hace ya mucho tiempo que se acostumbraron a la paradoja de intentar mejorar a base de tirar piedras contra su propio tejado. Porque todo son paradojas en el mundo de la economía privada. Los obreros suplican que se les permita cobrar menos para que la empresa pueda resistir la competencia sin tener que «deslocalizarse» en busca de países con mano de obra más barata. Poner en dificultades a tu empresa es un suicidio cuando dependes a vida o muerte de ella para no quedar en paro. La absoluta traición de los sindicatos obreros a partir de los años ochenta se justificó siempre con este tipo de chantaje. Si se obliga a una empresa a pagar salarios más justos a sus empleados, la empresa se hunde y aumenta el paro; si se consigue reducir sustancialmente el paro, el valor de la fuerza de trabajo sube, los empresarios no pueden pagarla y, nuevamente, las empresas se hunden y vuelve a aumentar el paro; si se obliga a las empresas a respetar el medio ambiente, éstas ven encarecida la producción y tienen que bajar los salarios, echar gente a la calle o declararse en quiebra y dejar a todos, otra vez, en el paro; lo mismo que ocurriría si se obligara a las empresas a pagar los numerosos impuestos de los que, por el bien de la economía, muchas de ellas se hallan eximidas. Si se ponen en marcha políticas de ahorro energético realmente eficaces, las empresas petroleras, gasistas, eléctricas, etcétera, verán mermados sus beneficios y también se verán obligadas a ahorrar para seguir siendo viables, lo que sin duda harán por la vía de despedir trabajadores o de cerrar sus sedes en unos u otros países; si, por ejemplo, se inventara una vacuna contra el SIDA y se pusiera a la venta a un precio que los habitantes del Tercer Mundo pudieran pagar, se causaría un perjuicio tan grave a los laboratorios fabricantes de los carísimos medicamentos que hoy se utilizan para paliar los efectos de la fatal enfermedad que, probablemente, tendrían que realizar drásticos «ajustes de plantilla» para recuperarse; si se racionaliza la producción para permitir satisfacer las necesidades primarias de todos los habitantes del planeta antes que la ingente cantidad de necesidades secundarias creadas por el propio sistema económico para su propio bien, se agravará la crisis económica y se desembocará en una situación más grave aún que aquella que se pretendía corregir. Y así, un largo etcétera de paradojas y círculos viciosos.
Nos vemos ante un sistema económico que ni siquiera puede detenerse o decidir políticamente aminorar la marcha, que respira mercantilmente a espaldas de toda decisión política, a un ritmo vertiginoso y ciego, enfriándose y recalentándose según leyes autónomas e ingobernables. Un sistema económico que, además, está armado hasta los dientes, protegido por la OTAN y EEUU, que puede recurrir en cualquier momento a la gestión de instituciones como el Banco Mundial, capaces de chantajear cualquier iniciativa ciudadana mediante el bloqueo económico, el control de los créditos y la gestión de la deuda externa. Un sistema así tolera muy mal toda intervención política en la economía que no juegue a su favor. (…)
La propaganda occidental manejó siempre el tópico de que las economías socialistas no eran competitivas y consideró esto una gran objeción contra el comunismo. Ahora las cosas están más claras: lo bueno que tiene el comunismo es, precisamente, que no tiene por qué ser competitivo. Que no tiene por qué exprimir todas las fuerzas de la humanidad en un ritmo productivo vertiginoso y suicida. El comunismo puede permitirse el crecimiento cero, incluso el crecimiento negativo. Puede permitirse, también, reducir la jornada laboral en la misma proporción que la tecnología y la maquinaria aumentan la productividad. Ganar tiempo, por tanto, para el ocio, para la política, el arte, el descanso y el sexo. En este sentido, el socialista francés Paul Lafargue –yerno de Marx– se refería al comunismo como el ejercicio del derecho a la pereza que asiste a la humanidad.
_________________________________________________
Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero Educación para la Ciudadanía, Akal, Madrid, 2007, pp.17-35.
Fuentes:
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/fyc/fyc_4_11.html