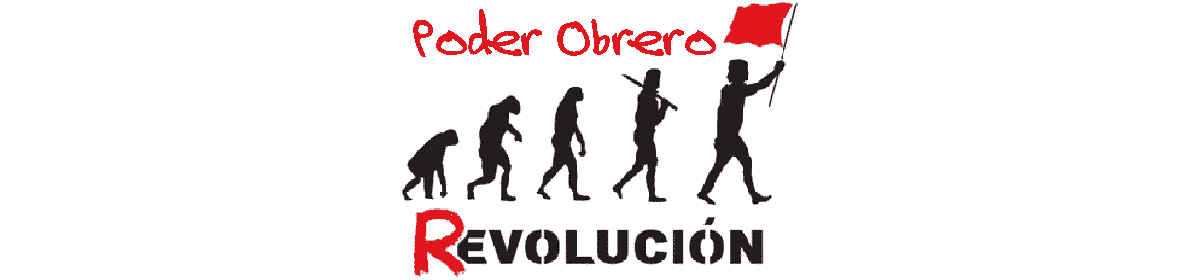«Aunque las condiciones objetivas están dadas para un auge de la lucha de clases, las condiciones subjetivas aún no despuntan»
Hoy se cumplen 104 años de la revolución rusa. Una gesta inimaginable para la humanidad en su momento que hoy resulta casi inconcebible. Los bolcheviques fueron la chispa de un levantamiento popular que consiguió derrocar un régimen irracional, totalitario e injusto. Convencieron de que su línea era la correcta y su proyecto era el de todos los oprimidos en Rusia y en el mundo. Y las masas respondieron, poniendo su vida en juego, por esa idea, por esa posibilidad de vivir de otra forma, más humana, mejor, llamada socialismo. Cada año por estas fechas, los militantes marxistas de diferentes organizaciones publican artículos que versan sobre la actualidad de la revolución [1]. Sobre la necesidad de sacarla de la vitrina de los mitos y volver a darle vida. Sobre la relación con el estados. Sobre el trabajo político en minoría y la construcción de unidad. Sobre la lucha contra el reformismo. Sobre la organización de base y la confianza en esas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Hay muchos matices, muchos ángulos desde donde mirar la Revolución Rusa y apropiárnosla en nuestro propio camino hacia una revolución socialista.
Nosotros mismos hace tan sólo unos meses hablábamos [2] de la necesidad de incorporar la perspectiva revolucionaria a todos los conflictos parciales. Y decíamos :
“La revolución se presenta como un acto de ordenamiento no sólo a través de artículos sesudos o tertulias interminables sino en el día a día de nuestras organizaciones. El primer punto del orden del día”.
Sin negar la importancia capital de todos esos aspectos y de estudiar en profundidad ese largo proceso que llevó a la toma del poder, que por cierto no fue cosa, como casi nada en la vida, de un “Grand Soir”, sino que tomó años y más años, vidas y más vidas, dudas y errores y aciertos y mucha reflexión sobre la práctica.
Pero mientras apostamos por trabajar siempre en perspectiva revolucionaria, nos damos cuenta de la poca incidencia que hoy tenemos entre las masas. Partimos de la base que, como decía Vigotsky [3]:
“… los acontecimientos tienen lugar, la historia se desarrolla –particularmente en tiempos revolucionarios- por la voluntad de las masas, por aquellos que cumplen el decreto y escuchan los discursos y los ponen en práctica, quienes cumplen las órdenes. El papel de los dirigentes no va más allá de dar forma, de canalizar, de dirigir la voluntad heroica de las masas hacia su meta. La revolución no fue hecha por Lenin y Trotsky, sino por los trabajadores y los soldados, las clases bajas, populares y revolucionarias”. Pero, ¿cómo se trabaja para la revolución, cuando las masas no están? Y, ¿por qué no están?».
Las condiciones objetivas
Si echamos un vistazo al contexto en el Estado español, se trata de una potencia imperialista, de segundo orden pero incorporada a la macroestructura imperialista, a su vez subordinada, que es Europa. El desarrollo estatal practicado en el Estado español en los últimos 40-50 años es enorme y sigue creciendo, llegando a regular espacios que hasta ahora quedaban fuera de su control. En este momento, además, se ha beneficiado del consenso generado por la excusa de la pandemia que permite a la burguesía hacer y deshacer a su antojo. Ese consenso no puede entenderse si no se tiene en cuenta la derrota sufrida por las organizaciones de clase que eran extremadamente activas en los años 70, que trataremos más en detalle al hablar de las condiciones subjetivas.
Desde la entrada del país en la UE, la estructura económica se ha ido especializando en los servicios. En los años 80 y 90, entre otras cesiones a la burguesía alemana y francesa, se produjo una brutal desindustrialización que se prevé que se profundice en los próximos años. El relativo poco peso de la industria hace que los trabajadores de este sector sean minoritarios. El desmantelamiento de la legislación laboral se viene produciendo de forma permanente desde el año 76, momento en que los derechos laborales disfrutan de su máximo esplendor y que es el punto álgido de la lucha de clases reciente en el Estado. Esto ha sido otro factor importante a la hora de deslegitimar a los sindicatos, que han sido parte activa en esta reducción de derechos, pero también ha permitido a las empresas externalizar, privatizar y subsidiar departamentos y servicios dentro del propio marco empresarial, haciendo que la acción sindical sea cada vez más difícil, la precariedad más alta y la posibilidad de organizarse cada vez más compleja.
Por otra parte, la explotación de plusvalía absoluta y relativa se ha intensificado brutalmente con la excusa de la pandemia. La represión sindical ha aumentado y la patronal hace y deshace sin rubor. En este momento, según datos oficiales del INE y siguiendo sus cálculos interesados [4], unos 3.5 millones de personas están desempleadas, es decir, un 15% del total. Estas cifras no son tan altas como las que se registraron en el momento de la última gran explosión de descontento el 15M de 2011, cuando las cifras rondaban los 4.5 millones de parados, un 22% del total que llegaría al 25% el año siguiente. Pero la explotación y la precariedad se ha recrudecido desde entonces. Un 75% de los jóvenes entre 16 y 29 años tienen contratos temporales (60% en 2011). Un 10% de los hogares tienen a todos sus miembros en el paro. Sirvan estos pocosdatos para dar algunas pinceladas de la situación.
Las condiciones subjetivas
Podemos decir, que aunque las condiciones objetivas están dadas para un auge de la lucha de clases y no es descartable una explosión de malestar popular de aquí relativamente poco, las condiciones subjetivas aún no despuntan. Las razones para esta aparente apatía y desmovilización son variadas. Es capital el camino tomado por las organizaciones obreras desde los años 70 hasta ahora, que han confrontado la eliminación, hasta física, de sus militantes y la subsunción de prácticamente la totalidad del resto. Esta debacle ha traído una desorganización de la clase de la que se nutre tanto la socialdemocracia como la ultraderecha. Pero hay otros factores. La organización del trabajo posfordista favorece la precariedad y el miedo al tiempo que profundiza la alienación de las y los trabajadores. Más recientemente, nos resulta difícil valorar hasta que punto nos ha dañado la terrible represión y aislamiento consecuencia dela gestión del COVID-19.
En esta lucha de clases que según la famosa cita de Warren Buffet la llevan ganando los ricos desde hace décadas, la ofensiva de las clases dominantes no sólo arrasa, directamente no encuentra un oponente. En el Estado español parece remota hasta la posibilidad de dar la batalla un día. Recordamos aquel verso de Silvio que dice [5] que “Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre” y nos cuesta imaginar cómo llegar a ese futuro que no puede quedar en utopía, en no-lugar. Sabemos que para defender otros valores tenemos que encarnarlos y eso solo se puede hacer mediante la práctica revolucionaria permanente. Que para mantener esa práctica revolucionaria en un ambiente hostil que oscila entre la represión y la absorción, es necesario el apoyo de un partido revolucionario. Que la formación es indispensable para sostener en el tiempo una lectura de la realidad que no acabe reproduciendo la visión burguesa de una u otra forma.
Pero ¿qué sucede cuando los esfuerzos no son recompensados? ¿Cuándo no hay respuesta, ni reconocimiento? ¿Cuándo durante años se ha mantenido una práctica coherente en casi la más absoluta soledad? ¿Cuándo el sentimiento de incomunicación es cada vez más lacerante?
Siguiendo a las masas, con quienes estamos indefectiblemente unidos, hasta las y los revolucionarios caemos en el desánimo en esta situación. La relación de la vanguardia con las masas es dialéctica. En momentos de aumento de la lucha de clases, esta es una clase práctica para los revolucionarios [6]. En los momentos de parón, eso significa también estancamiento para los revolucionarios, que no tienen una escuela donde forjarse en contacto con las masas. Y ese estancamiento es duro de sobrellevar. Frente a lo profundo de la crisis personal y colectiva, la reacción habitual suele ser recurrir a la psicología. Hablamos de depresión y manía para intentar definir lo que pasa. Y los militantes concretos no vemos más salida que recurrir a terapias individuales para soportar las dificultades y contradicciones de la vida y la militancia en esta sociedad. Nada que criticar a ese respecto. Pero más allá de recurrir a terapia para recuperarse de las heridas que nos inflige la cotidianidad, ¿qué hacer colectivamente, en tiempos tan oscuros?
Salir del círculo vicioso
Hoy volvemos a recordar la Revolución Rusa como una fuente de inspiración y de aprendizaje para nuestra militancia. Por mucho que ese pasado nos parezca más bien un futuro fantástico, tenemos que tener en cuenta que estamos en realidad, mucho más atrás que esa fecha, en términos de organización y conciencia. No hemos llegado aún al nivel de conflictividad de 1870. Cuando estudiamos la Revolución rusa, nos ciegan los grandes nombres, las grandes gestas. Es justo que sea así y deben ser nuestro primer referente. Pero no podemos olvidar, que para que hubiera un Lenin cientos y miles de personas se dejaron el tiempo y la vida en el trabajo gris, preparatorio de esa revolución que quizás nunca vieron. No existen, o no hemos encontrado registro de sus dificultades, sus miedos, sus errores. Sí sabemos que acertaron lo suficiente como para crear las posibilidades para que pudiera salir triunfante la Revolución que nunca llegaron a ver.
Una de las constantes de apostar por la revolución es preguntarse constantemente qué hacer. Y darse siempre respuestas en función de un análisis concreto de la situación. Aunque se puede decir que esta pregunta inaugura el marxismo (¿qué hacer contra la injusticia, qué hacer contra el capital?) Lenin la fijará como un referente al que volver una y otra vez. Y afirmará [7]:
“Hemos dicho que es preciso infundir a nuestro movimiento, muchísimo más vasto y profundo que el de los años 70, la misma decisión abnegada que entonces. En efecto, parece que nadie ha puesto en duda hasta ahora que la fuerza del movimiento contemporáneo reside en el despertar de las masas (y, principalmente, del proletariado industrial), y su debilidad, en la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios.”
Aún en 1901, Lenin seguía encontrando falta de consciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. No nos puede sorprender nuestras propias debilidades en este momento de parón absoluto. La cuestión es cómo salir de este círculo vicioso. Luckacs, probablemente el mayor responsable del uso generalizado del término conciencia de clase, rechazaba expresamente el uso del término de forma individual e idealista [8]:
“Este análisis establece desde un primer momento la distancia que separa la conciencia de clase de las ideas, describibles de un punto de vista psicológico y dadas empíricamente, que se forman las personas sobre su situación en la vida”.
Marx, que no utiliza el término conciencia de clase en sus obras, habla de las condiciones objetivas y subjetivas, la famosa clase en sí y clase para sí y habla de la actividad consciente humana como mediadora entre ambas.
De hecho, mucho de lo que Marx necesitaba saber sobre la militancia y las capacidades organizativas de la clase obrera francesa lo aprendió de las movilizaciones y la organización desarrollada durante la Comuna de París, así como de la subsiguiente matanza de 60.000 personas [9]. La conciencia de clase puede nacer gracias a la explosión de un conflicto. Claramente se ve, por una vez, quien está al lado y quien está enfrente. Se desprecia al esquirol y se ayuda al compañero que tiene más dificultades, se está dispuesto a pasar privaciones, también a hacérselas pasar a la familia y se ve que la lucha es justa y vale intentar ganarla. Sin embargo, a su vez, el conflicto nace porque hay conciencia de clase, porque hay confianza en las y los compañeros, porque hay confianza en la victoria y en lo justo de nuestras reivindicaciones. Como dice un viejo compañero sindicalista, si empezamos a trabajar cuando el conflicto estalla, vamos tarde.
Decíamos en otro artículo reflexionando sobre el deseo y la construcción política [10]:
“Nuestra actividad política tiene que vincular el deseo a la esfera del amar, como goce activo que nace del intentar un cambio político radical.”
Y seguía apostando por:
“Propuestas serias, creativas y liberadoras, un camino que haga nacer cada día una nueva forma de relacionarnos usando lo mejor de cada individuo y una lucha sin cuartel contra quienes nos quieren subyugar.”
Para romper el círculo vicioso que nos lleva al desánimo y a una inacción desde la que no se puede construir hay que empezar por recuperar la convicción revolucionaria, que es un arma sin la cual no tenemos posibilidad de luchar.
La construcción de un partido de tipo leninista es la única opción para reforzarnos en nuestras convicciones y plantear intervenciones que nos permitan constatar lo acertado de nuestros análisis, a un nivel que sea realista en relación con nuestras fuerzas y nuestro número. Sin desatender las necesidades y los dolores individuales, pero sin hacer de lo subjetivo el centro de nuestra actividad. Tenemos que reflexionar sobre la organización de clase a todos los niveles, de forma que nos permita organizarnos en un marco productivo posfordista, ante el desarrollo hipertrofiado del Estado, la entrada del capital a todos los ámbitos de la subjetividad mediante el aislamiento forzoso y la ubicuidad de las nuevas tecnologías. Pero no la vamos a encontrar encerrados en casa. La conciencia de clase tiene que ver con las prácticas culturales, las acciones colectivas, las actividades de ocio, las sociedades de ayuda mutua y los sindicatos, los procesos de construcción organizativa que favorecen el mantenimiento de la cohesión y definición de clase [11]. Con una práctica humana consciente, volviendo a Marx, que sirva de mediación entre las condiciones objetivas y las subjetivas. Para reconstruir, de forma siempre original y creativa, el camino hacia una nueva revolución de Octubre.
Notas y referencias bibliográficas:
[1] Entre otros muchos, recomendamos este, del que recuperamos la idea del pasado como futuro https://www.mas.org.ar/?p=14066
[2] Artículo de nuestro militante Andrés Fernández de 17 de febrero de 2021 https://trincheraor.com/f/el-primer-punto-del-orden-del-d%C3%ADa
[3] Vigotsky, Lev. (1923) “Recensión del libro de John Reed, Diez Días que Conmovieron al Mundo”. En El desarrollo cultural del niño y otros textos inéditos. Guillermo Blanck (comp.). Buenos Aires: Almagesto, 1998.
[4] Encuesta de población activa para el 2º trimestre de 2021 realizada por Instituto Nacional de Estadística. Entre otras cosas, no contabilizan como desempleados aquellos trabajadores que no están oficialmente buscando empleo, es decir, que no están inscritos en las oficinas de empleo.
[5] Silvio Rodríguez, «Al final de este viaje en la vida», Cuba, 1978
[6] Sirva como ejemplo la definición que hace Lenin de la huelga como “escuela de guerra de los revolucionarios” en su panfleto de 1899 “Sobre las huelgas”.
[7] Vladimir Illich Lenin, «¿Qué hacer?», Editorial Progreso, Moscú, 1981
[8] György Luckács, «Historia y conciencia de clase», Editorial Siglo XXI, 2021
[9] Rick Fantasia, «From Class Consciousness to Culture, Action, and Social Organisation», in Annual Review of Sociology, Vol. 21 (1995) pp. 269-287
[10] Artículo de nuestra militante Sara Pérez de 1 de febrero de 2021 https://trincheraor.com/f/el-deseo-y-la-construcci%C3%B3n-pol%C3%ADtica
[11] E.P. Thompson, «La formación de la clase obrera en Inglaterra», Editorial Crítica, Barcelona, 1989
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/31506/aprendizajes-de-la-revolucion-de-octubre