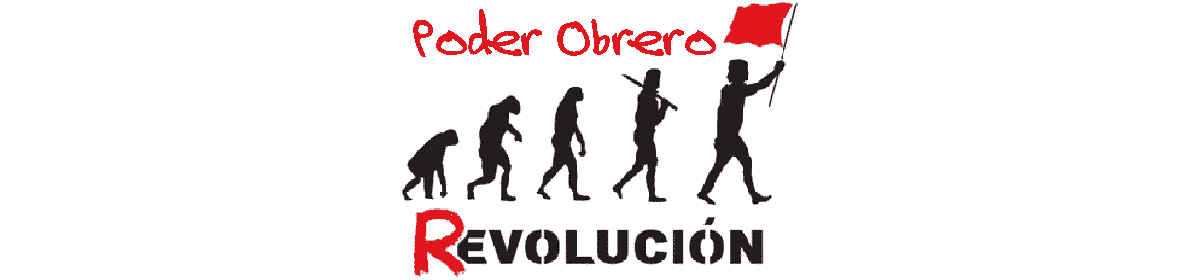Hansi Quednau
Nacido tras la caída del nazismo, un alemán anónimo que podría hablar en nombre de millones de compatriotas de su misma generación, da un conmovedor testimonio de lo que fue crecer bajo el peso de un pasado nazi no asumido, y de la continuidad del poder en manos de los mismos criminales que sirvieron sin reservas al Tercer Reich. Un relato íntimo, pero desgarrado y lúcido, que conecta el ayer con el inquietante presente de Alemania.
«Yo nací en la Alemania de después. Después de las ruinas, después del humo, después del espanto.
Nací en ese país al que le dijeron que ya todo había pasado, que ahora tocaba mirar hacia adelante. Pero qué difícil resulta caminar con los pies atados a un cadáver. Y eso fue, durante años, nuestra infancia: jugar al escondite en un cementerio que nadie quería nombrar.
Crecí en una casa donde se hablaba muy bajito. Donde el pasado era como una habitación cerrada con llave, y nosotros, los hijos del silencio, aprendimos pronto a no preguntar.
«EL FASCISMO VUELVE CUANDO LA MEMORIA SE CONVIERTE EN FORMALIDAD».
«No es asunto tuyo», «eso ya pasó», «mejor no remover». Aprendimos esas frases antes que el abecedario. Mi padre estuvo en la Wehrmacht. Nunca supe mucho más. Mi madre lloraba cuando sonaban ciertas canciones en la radio, pero tampoco decía por qué. Nunca preguntamos. Nadie preguntaba.
El colegio fue el primer sitio donde supe que algo muy grande había ocurrido. No por lo que nos enseñaban, sino por lo que no nos enseñaban. En los libros de historia, las páginas saltaban de 1933 a 1945 como si doce años hubieran sido solo una interrupción incómoda. No fue hasta que vi por televisión los juicios de Auschwitz, cuando supe que aquel pasado no era un accidente. Que no fue solo Hitler. Que hubo miles, millones, que aplaudieron, que obedecieron, que callaron.
Yo también callé. Durante mucho tiempo. Por miedo, por respeto mal entendido, por una vergüenza que ni siquiera era mía. Pero luego vino 1968. Y entonces todo estalló.
Fuimos una generación rabiosa. Furiosa. Nos dimos cuenta de que la Alemania próspera que nos vendían, la del milagro económico y los coches nuevos, estaba construida con ladrillos manchados de sangre.
Descubrimos también que muchos jueces, muchos profesores, muchos policías, muchos ministros… eran los mismos que habían servido al Tercer Reich. Los mismos que firmaron sentencias de muerte, que deportaron, que torturaron. Y ahora dictaban clases, leyes y sentencias, como si nada hubiera ocurrido.
¿Sabías que más de 180 altos diplomáticos que trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Alemania Occidental habían sido miembros del aparato nazi? Que había magistrados que habían aplicado las leyes raciales de Núremberg y que ahora llevaban toga en los tribunales de Bonn. Que el propio canciller de la RFA, Kiesinger, había sido nazi. Que las estructuras no cambiaron, que solo se cambiaron los uniformes por trajes grises y corbatas. ¿Cómo íbamos a callar?
Por eso salimos a las calles. Por eso gritamos en las universidades, en los teatros, en los bares. Queríamos saber. Queríamos que nos dijeran la verdad. Pero no fue fácil. Nos llamaron ingratos, traidores, extremistas. Nuestros padres nos miraban con esa mezcla de incomprensión y rencor. Algunos lloraban. Otros simplemente se marchaban de la habitación. Muchos nos odiaron por preguntar lo que ellos no se atrevían a recordar.
Recuerdo un día en casa de mi amigo Peter. Su abuela hablaba sola, siempre murmurando. Aquel día la escuchamos decir: «los llevábamos en trenes… pero no sabíamos a dónde». Peter me miró con los ojos llenos de espanto. Nunca más volvió a mencionarme aquella incidencia.
Nosotros, los hijos del silencio, los que nacimos con la guerra en las fotos en blanco y negro, vivimos una infancia rara. Sin héroes. Con muchos muertos, pero sin duelo. Y con una sospecha sorda: ¿qué hicieron nuestros abuelos? ¿y nuestros padres?
Yo, a los 20, empecé a leer libros que no estaban en el currículo escolar. Leí a Grass, a Lenz, a Goldhagen. Vi por televisión cómo Brandt se arrodillaba en Varsovia. Yo también quise arrodillarme, pero no sabía delante de quién. ¿Del mundo? ¿De mis padres? ¿De mí mismo?
«NO BASTA CON DECIR ‘ESO FUE EL PASADO’: EL PASADO VIVE EN LAS ESTRUCTURAS».
Hoy, tantos años después, sé que el silencio fue también una forma de violencia. Que el no contar, el no asumir, el no recordar, nos dejó huérfanos de verdad. Y que la negación no solo mata el pasado: enferma el presente.
A veces pienso que nosotros, los nacidos después, no solo tuvimos que crecer. También tuvimos que desenterrar. Con las uñas, con las preguntas, con la rabia.
Y en ese proceso muchos nos rompimos. Porque el dolor heredado, cuando no se nombra, se enquista. Y lo que no se dice se convierte en grito. En ansiedad. En insomnio. Muchos de los de mi generación, los Kriegsenkel, hemos vivido con esa sombra sobre la espalda: depresión, miedo, una tristeza sin nombre. La historia no contada se nos metió en los huesos.
Pero, aun así, seguimos preguntando. Porque hay cosas que deben saberse, aunque duelan. Porque no queremos que el olvido se herede como se heredaron las medallas oxidadas o las viejas fotos en blanco y negro. Porque un país que no enfrenta su pasado está condenado a repetirlo. Y eso, simplemente, no lo vamos a permitir.
Yo confieso y declaro que no fue solo el pasado lo que me dolió. Fue el presente. La manera en que esa herencia putrefacta se camufló entre expedientes, oficinas y despachos. La manera en que los cómplices del horror no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Que los verdugos ocuparon los mismos sillones desde los que un día firmaron órdenes de deportación o sentencias de muerte.
¿Y sabes qué fue lo peor? Que nadie lo ocultaba demasiado. Estaba en los archivos, en las biografías, en los periódicos. Pero a nadie parecía importarle. Mientras Alemania se llenaba la boca con palabras como democracia, derechos humanos y Estado de derecho, los nombres de los asesinos aparecían en las nóminas del Estado, en los consejos de administración, en las facultades universitarias.
Me acuerdo del fiscal que se sentaba cada semana en la mesa de debate de la televisión pública. Lo presentaban como «eminente jurista»… pero lo que nadie decía era que había sido fiscal del Tercer Reich, que había perseguido a comunistas y judíos, que había pedido la pena de muerte con la misma frialdad con la que ahora pontificaba sobre las leyes modernas. Se llamaba Manfred Roeder. Y no fue el único.
El Braunbuch —el Libro Pardo— fue una auténtica bofetada. No por lo que decía, sino porque muchos ya lo sabíamos, lo intuíamos, lo olíamos. Lo que hizo ese libro fue quitarle la venda a Alemania. Nombrar. Nombrar, uno por uno, a los jueces, los generales, los industriales, los diplomáticos, los policías, los espías, que habían servido a Hitler y que seguían sirviendo a la RFA. Como si nada. Como si no nada hubiera pasado.
Te doy algunos nombres. Karl Blessing, presidente del Banco Federal Alemán, había sido alto funcionario del Ministerio de Economía nazi, vinculado al saqueo de bancos judíos y a la planificación de la guerra de expolio.
Otto Ambros, criminal de guerra condenado en Núremberg por sus experimentos con prisioneros, asesoró luego a empresas químicas de la RFA. Walter Dürrfeld, arquitecto de las instalaciones de Auschwitz, trabajó sin mayores problemas en la industria civil. Y la lista sigue: jueces, policías, ministros, burócratas. Un enjambre de impunidad cubría a la nueva República como una segunda piel.
Y mientras tanto, a nosotros, los hijos del silencio, nos decían que no hiciéramos olas. Que no había que reabrir heridas. Que ya se había hecho justicia. Pero no fue justicia, fue reciclaje. Lo que hubo fue una gran operación de maquillaje, una amnistía no declarada. A los que colaboraron, se les cambió el uniforme por una toga o un maletín, y siguieron dictando el rumbo del país. ¿Cómo crees que eso nos hizo sentir?
La decepción no fue solo contra nuestros padres. Fue contra todo un sistema que había decidido seguir adelante como si no pasara nada. La RFA construyó su democracia sobre una capa de cemento nazi. Y muchos nos dimos cuenta demasiado tarde.
¿Sabes qué palabra define mejor lo que sentí durante años? Asco. Un asco profundo, que no sabía si dirigir contra ellos, contra la historia o contra mí mismo. Porque en algún momento empecé a preguntarme si no estaba yo también siendo cómplice. Por no decir más. Por no hacer más.
Me hice profesor. Tal vez porque quería entender. O porque quería explicar. Mis clases no eran neutras. Hablábamos del nazismo, claro. Pero también de la posguerra, de la vergüenza heredada, de la hipocresía institucional. Recuerdo una vez, un alumno me preguntó: «¿Cómo pudo pasar esto?». Y no supe qué contestar. Porque había muchas respuestas, y ninguna bastaba.
Intenté escribir, recopilar, dejar huella. No por mí, sino por los que vendrían después. Para que supieran. Para que no tuvieran que gritarle a nadie: ¿por qué no me lo contaron? Como nos pasó a nosotros.
En mi entorno, muchos rompieron con sus familias. Otros se encerraron en sí mismos. Algunos se fueron del país. No todos aguantaron. Había algo insano en esa atmósfera. Algo que podrías llamar locura colectiva. ¿Cómo vivir en un país que no quiere saber lo que ha sido?
Yo elegí quedarme. Pero no olvidar.
Yo confieso y declaro que la Alemania de la posguerra fue una democracia tutelada por el miedo. Miedo a mirar atrás, miedo a la verdad, miedo a que el castillo de naipes se viniera abajo. Una democracia sin memoria. Y eso es un oxímoron. Porque donde no hay memoria, no hay justicia. Y sin justicia, lo que queda es solo la administración del olvido.
Hoy, con los años encima, sigo preguntándome qué habría pasado si hubiésemos tenido el valor de hacer las cosas bien desde el principio. Si en lugar de integrar a los criminales, los hubiéramos juzgado. Si en lugar de tapar la historia, la hubiéramos contado. Pero no fue así. Y esa elección nos marcó.
Y lo sigue haciendo.
Hoy camino por calles limpias, veo parques cuidados, museos impecables, y me pregunto cuánta verdad cabe en esta postal. Alemania ha sabido construirse una imagen de país ejemplar, responsable, ético. Pero yo sé —como muchos de los míos saben— que debajo de ese barniz sigue latiendo una memoria trizada, a medias asumida, a medias instrumentalizada.
Yo confieso y declaro que no somos una nación reconciliada. Lo parecemos, sí. Pero la reconciliación auténtica no se decreta ni se institucionaliza en monumentos. Se hace con palabras dichas a tiempo, con responsabilidades asumidas sin coacciones, con nombres pronunciados sin vergüenza ni cálculo. Y eso, en buena parte, todavía falta.
Las nuevas generaciones —los nietos del silencio, por así decir— han crecido en una Alemania que se dice autocrítica. Que enseña el Holocausto en los colegios, que promueve viajes escolares a campos de concentración, que conmemora días de la memoria. Todo eso está bien. Pero hay algo hueco, algo ritualizado en muchos de esos actos. Como si al repetirlos, creyéramos poder borrar la culpa sin sentirla del todo.
Muchos jóvenes se preguntan hoy, legítimamente: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué tengo que cargar con lo que hicieron otros? Yo también me lo pregunté. Pero con los años entendí que no se trata de culpa, sino de responsabilidad. De saber qué país estás pisando. De saber quién escribió sus leyes, quién firmó sus tratados, quién construyó sus instituciones.
Porque no basta con decir “eso fue el pasado”. El pasado vive en las estructuras. Vive en los apellidos que aún resuenan en las élites económicas. Vive en los jueces que aplican las leyes sin cuestionar su propia genealogía. Vive en los pactos de silencio que se heredaron como un secreto familiar que nadie se atrevió a romper.
Yo he hablado con jóvenes que no quieren saber. Que prefieren no mirar. Que dicen que hay temas más urgentes: el cambio climático, la inflación, la guerra en Ucrania. Y tienen razón. Pero también se equivocan. Porque sin una memoria viva, esos problemas se enfrentan con los ojos vendados. Porque los fascismos no solo nacen: vuelven. Y vuelven cuando no hay memoria que los detenga.
Mira lo que ha pasado en los últimos años. El crecimiento de la AfD. El discurso de odio normalizado. Las marchas neonazis en Chemnitz. Los ataques a inmigrantes, a judíos, a musulmanes. Todo eso no es un error del sistema. Es el sistema enseñando sus grietas. Es la historia susurrando que nunca se fue del todo.
Yo confieso y declaro que este país necesita una segunda desnazificación. No en las formas —eso ya lo hicimos, más o menos—, sino en el alma. Necesitamos una desnazificación del pensamiento. De los imaginarios. De los mecanismos de autoprotección. Porque el verdadero nazismo no fue solo Hitler, Himmler o Goebbels. Fue el vecino que no preguntó. El funcionario que selló los papeles. El profesor que repitió la consigna. El juez que miró a otro lado. Y eso, en versiones más pulidas, sigue ahí.
Sigue ahí cada vez que se condena más a quien protesta que a quien calla. Sigue ahí cuando los refugiados se convierten en sospechosos. Cuando se desmantelan derechos en nombre de la seguridad. Cuando se normaliza lo que no debería ser normal.
Por eso yo confieso y declaro que nuestra tarea sigue viva. Que nuestra voz, la de los hijos del silencio, no ha terminado su trabajo. Tal vez ahora más que nunca hace falta seguir contando. No desde la culpa, sino desde la conciencia. No desde la nostalgia, sino desde la urgencia.
Porque el fascismo no llega tocando la puerta. Llega cuando la memoria se convierte en formalidad. Cuando los nombres se borran de los archivos. Cuando los discursos de odio se llaman «libertad de expresión». Llega cuando el olvido se vuelve rentable.
Yo confieso y declaro, finalmente, que no odio a mi país. Lo amo con una amargura serena. Lo amo porque sé de lo que fue capaz, y también porque creo —o quiero creer— que puede ser otra cosa. Pero solo si se atreve, de verdad, a mirar de frente. A mirarse al espejo sin parpadear.
Yo tengo nietos. A ellos les hablo claro. Les cuento lo que me contaron tarde. Les muestro las fotos sin censura. Les explico por qué me tiembla la voz cuando oigo ciertas palabras. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que el silencio es el mejor aliado de los monstruos».
Fuentes:
https://canarias-semanal.org/art/31893/yo-confieso-y-declaro-testimonio-de-un-aleman-de-la-generacion-del-silencio