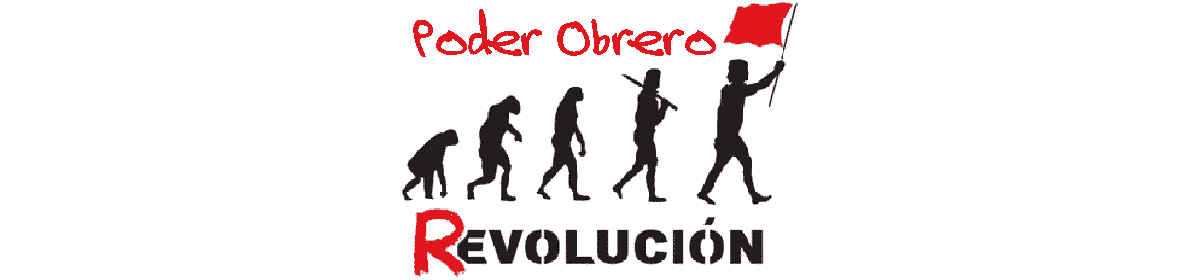Matteo Gargani
Traducción: Patryk J. Bywalec
“Una teoría general del conflicto social. Lucha de clases, marxismo y relaciones internacionales”
En el marxismo italiano de posguerra se pueden – con adecuadas precauciones historiográficas – distinguir tres corrientes básicas. La primera es el marxismo histórico, es decir, el canon interpretativo del PCI, cuyas premisas fueron impuestas por Togliatti y cuya inspiración viene de la lectura de Gramsci y pasa por el triángulo De Sanctis-Labriola-Croce. La segunda es el marxismo “operaista”, nacido en el año 1960 con la revista “Quaderni Rossi”, que contaba con personalidades de formaciones y opiniones políticas muy distintas como Tronti, Panzieri, Asor Rosa, Negri y Cacciari. La tercera es llamada “dellavolpismo” que, sobre todo debido a la actividad de Volpe y Colleti, trataba de interpretar a Marx enfocándose en el aspecto científico de la crítica de la economía política, minimizando la influencia del joven Marx y acentuando, a su vez, el distanciamiento de Hegel. ¿Cómo leía usted a Marx en sus años de formación? ¿Cómo posicionaría su interpretación de Marx con respecto a las tres corrientes?
Losurdo: La tres corrientes no las consideraría como iguales. El reclamo de Togliatti a Labriola e incluso al Risorgimento, no le impiden poner el acento al problema del colonialismo (ignorado por Labriola que apoyaba la expansión italiana en Libia) y denunciarlo (con Lenin) como “una discriminación bárbara de seres humanos” caractéristica de capitalismo y liberalismo. Partiendo del Risorgimento y sus corrientes más radicales, Togliatti por un lado rechaza la visión de Gobetti, según la cual el fascismo fue “una autobiografía de la nación” por otro lado critica la tesis de Croce, para quien la dictadura fascista fue una inexplicable explosión de barbarie y locura, comparable con “la invasión de los Hicsos”.
La lectura esencialista del fascismo de Gobetti no es menos ingenua que la auto-absolución de la Italia liberal que proclama Croce. Ambas explicaciones del fascismo aquí citadas cometen el error de ignorar la lucha de las clases, y el enfrentamiento entre el progresismo y la reacción que caracterizaba tanto a la historia de Italia como a la de otros países. Este conflicto nos permite entender la aceptación que tuvieron en Italia las ideas de la revolución de octubre y la consecuente formación del partido comunista, que no fue una importación de la ideología extranjera, como lo sostenía la propaganda reaccionaria.
Del mismo modo en Cuba, incluso antes de Fidel Castro, se invocaba la figura de José Martí que, a pesar de no conocer Marx, había comprendido la necesidad de la lucha contra el neocolonialismo, además de la lucha contra el colonialismo clásico, y ha reconocido la dimensión económico-social de la liberación nacional. También en China la liberación empezó con la figura de Sun Yat-sen que, sin haber sido marxista, recibió la revolución de octubre como el comienzo de la revolución anticolonialista en el mundo, esperada, apoyada y promovida por él.
En todos estos casos cabe destacar el carácter nacional de los movimientos revolucionarios, a veces alimentados tanto por filosofía de Marx como por la de Lenin; de hecho el marxismo-leninismo como plataforma teórica de estos movimientos me parece indiscutible. Es esta la tradición a la que pertenezco.
¿Qué pienso sobre la escuela encabezada por Galvano della Volpe? Me parece que en su pensamiento la cuestión colonial juega un papel muy reducido. Cuando en 1954 Norberto Bobbio empieza a contrastar negativamente el campo socialista con el occidente liberal, Togliatti responde destacando la “discriminación bárbara de los seres humanos” sobre la cual ya he hablado, y hace un llamado de atención a la opresión que sufren no sólo los pueblos coloniales, sino también los de origen colonial (por ejemplo los afroamericanos confrontados con violencia por el régimen de White supremacy). Mientras tanto, Della Volpe se limita a la distinción entre libertas major (la socialista) y libertas minor (la liberal), aunque nunca hace el esfuerzo para explicar por qué la segunda debería ser reemplazada por la primera. Significativamente, en el momento de su ruptura con el marxismo y el comunismo, Lucio Coletti ha presentado una recopilación de las catástrofes iniciadas con la revolución de octubre, sin mencionar el impulso que “Octubre” les dio a las revoluciones anticoloniales del mundo.
La actitud que toma el operaismo frente a la cuestión colonial es probablemente mucho más discutible e inquietante. En 1966 Matio Tronti publica Operai e capitale; un libro donde nos habla de “Lenin en Inglaterra” (como se llama capítulo central) pero no con el objetivo de analizar desde adentro el Imperio británico involucrado en una guerra colonial tras otra y dispuesto a la confrontación por la dominación del mundo o, en palabras de Engels, “una nación que explota al mundo entero”; un país donde, según Marx, los obreros infectados con la ideología dominante consideran y tratan a los irlandeses (habitantes de una colonia salvajemente explotada) como niggers. No, en “Lenin en Iglaterra” se habla exclusivamente de la fábrica y de la condición de la clase obrera: en otras palabras, el gran revolucionario es asociado con el sindicalismo, posición política fuertemente criticada por Lenin. La última reflexión que cabe añadir: en Operai e capitale Tronti llama a “eliminar el trabajo” lanzando así un eslogan, mejor dicho una frase (en el sentido leniniano), que en términos prácticos revela la resignación de la lucha por una sociedad concretamente distinta de la existente y así reduce el marxismo a la (impotente) “teoría crítica” o bien a la espera mesiánica.
Creo haber explicado las razones y el porqué de mi apoyo a la primera corriente.
En cuanto a mi “formación”, considerándola como un asunto secundario, quisiera mencionar un detalle: he empezado con la publicación en 1970, en “Studi Urbinati”, de un extenso ensayo (un libreto) titulado “El estado y la ideología en el joven Marx”. Eso llamó la atención de Bobbio y fue introducido en la corta bibliografía del artículo por él escrito – “Marxismo” – para el Dizionario di politica (Utet). No he publicado este texto nunca más, ya que contiene algunos rasgos del pensamiento de Althusser, de un autor del cual me estaba alejando paulatinamente.
Gargani: “La teoría de la lucha de las clases se presenta como una teoría general del conflicto social”, esta parece ser la tesis en la que se basa toda la obra titulada “Lucha de las clases”. Antes de analizar de cerca todas las implicaciones de esta tesis, quisiera preguntarle si la “teoría de la lucha de las clases” representa para usted el aspecto más importante del pensamiento de Marx y qué tipo de relación hay, según usted, entre la “teoría de la lucha de las clases” y el maduro proyecto marxiano de la crítica de la economía política
Losurdo: El capital, que tiene como subtítulo “La crítica de la economía política”, dedica mucha atención a la lucha de la clase obrera por la reducción de la jornada laboral, a las formas particulares de la explotación laboral de las mujeres, al exterminio de los pueblos indígenas de América y a la “caza de los negros” (esclavitud) que acompañaron el surgimiento y el desarrollo del capitalismo. Así que los tres modos de la lucha de clases que analizo en mi libro están muy presentes en la obra de Marx. En cuanto a la crítica de la economía, hay una cuestión que debería quedar clara: en Marx ella no tiene nada que ver con la visión del joven Ernst Bloch quien, en 1918, invoca el fin de “cada forma de economía privada” y de “economía del dinero” además de “la moral mercantil que consagra todo lo malo que hay en el ser humano”. Proclama todo eso cuando la carnicería de la primera guerra mundial se está revelando como una forma violenta de la competición por el acceso a las materias primas, a los mercados y a las ganancias, pero también, y sobre todo, como la realización del lema auri sacra fames.
Estos son también los años en los que se introduce en la Rusia soviética el “comunismo de guerra”, interpretado y celebrado por un ferviente católico que visitaba Rusia (Pierre Pascal) como la llegada de una sociedad dedicada a la absoluta igualdad, una sociedad donde puede haber solo “pobres y muy pobres”. Se trata de las ideas y actitudes que, en el clima ideológico de la época, encuentran sus representantes en el partido bolchevique y en el movimiento comunista internacional. Habría que recordar el fragmento del Manifiesto del Partido Comunista: “Nada más fácil que dar al ascetismo cristiano un barniz socialista”; esta es la actitud de los que “profesan un ascetismo universal y un torpe y vago igualitarismo”.
En otras palabras, en Marx la crítica de la economía política no tiene nada que ver con la reivindicación ni con la celebración populista de la distribución igualitaria de la miseria o la penuria como prueba de la excelencia moral. Ya en los Manuscritos económico-filosóficos podemos leer que el capitalismo intenta de transformar al proletario en un “esclavo ascético, pero productivo”. La crítica de la economía política no es un culto a la austeridad o al “decrecimiento”; por el contrario, es la crítica de un sistema que, según Smith, promete la “riqueza de las naciones”, pero que en realidad impone a las masas el ascetismo (y la miseria espiritual estrechamente conectada con él). Es ese el sistema que la lucha de clases tiene que derrumbar.
Gargani: “Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases”, estas palabras abren el Manifesto del Partido Comunista. Usted comenta la tesis afirmando: “La transición del singular al plural nos sugiere que la lucha del proletariado contra la burguesía es sólo una de las luchas de clases y que estas, penetrando la historia universal, no caracterizan exclusivamente la sociedad burguesa e industrial”. Usted reconoce la pluralidad de las formas que toma la lucha de clases, exhortando a evitar la interpretación binaria de la misma, expresada exclusivamente en los términos de la lucha de burguesía contra proletariado. Además de la última usted distingue otras dos formas de luchas de clases, es decir, la de la emancipación de la mujer y la de la emancipación de los pueblos de la condición colonial y neocolonial. Sin embargo, los mismos Marx y Engels enfrentados con los acontecimientos de la época tomaron posiciones, para dar algunos ejemplos, a favor de la Union en la guerra civil en Estados Unidos, a favor de la liberación nacional de Polonia en 1863 o en defensa de las rebeliones de los irlandeses (es decir, acontecimientos que escapan a la interpretación binaria según el esquema burguesía/proletariado), sin haber elaborado una completa propuesta teórica de las luchas de clases, que de facto estaban poniendo en práctica. ¿Es posible interpretar esta falta de la teoría como una prueba del permanecer en el pensamiento de Marx y Engels de una cierta atracción hacia la filosofía de la historia entendida como un proceso finalista? En otras palabras, ¿acaso no determina el hecho de que Marx y Engels favorecían la lucha de clases entre proletariado y la burguesía que esta lucha fue para ellos la contradicción históricamente decisiva, cuya resolución llevaba una cierta carga mesiánica?
Losurdo: ¿Es cierto que Marx y Engels favorecían la lucha de clases entre proletariado y la burguesía? En realidad, en muchas de sus obras el espacio dedicado a la cuestión nacional de Polonia e Irlanda y a la cuestión colonial es muy amplio. Efectivamente, es la reflexión sobre estos temas la que produce conclusiones teóricas de gran importancia: «Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre». O: «La profunda hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa se presentan desnudas ante nuestros ojos cuando, en lugar de observar esa civilización en su casa donde adopta formas honorables, la contemplamos en las colonias, donde se nos ofrece sin ningún embozo.»
Juzgar un país (y su sistema político) abstrayendo de su política internacional y de la forma en que trata los pueblos coloniales o del origen colonial, como lo suele hacer hoy la ideología dominante, significa mutilar la realidad y no tomar en cuenta el dicho de Hegel (bien conocido por Marx y Engels): «La verdad es el todo». Lo cierto es que Marx y Engels no «han elaborado una completa propuesta teórica de las luchas de clases»; no han pensado al fondo la ruptura con la lectura binaria del conflicto social; por lo tanto no han llevado a cabo dicha ruptura.
Lenin estaba avanzando en esa dirección, aunque el clima apocalíptico de la primera guerra mundial le ha impedido llevar a cabo el proyecto. La lectura binaria lleva consigo el riesgo del mesianismo. Sin embargo, debo añadir que romper con la lectura binaria y con el mesianismo no significa aceptar la visión, ya criticada por Hegel, según la cual no habría nada nuevo bajo el sol y todo se dejaría reducir a un “matadero”. No se trata de elegir entre una visión que reduce el proceso histórico a un incesante y absurdo “matadero” y un finalismo, en el cual la predeterminación del resultado final cancela la «seriedad de lo negativo».
Gargani: La interpretación plural de la lucha de clases que usted propone parece estar, desde el punto de vista teórico, en deuda con el texto que Mao escribió en el año 1937 Sobre la contradicción. El gesto de Mao de distinguir entre las «contradicciones principales» y las «secundarias» coincide con su intención de captar la específica naturaleza de conflicto social. Así pues su teoría afirma la posibilidad de “trascender” la dimensión binaria de la lucha de clases, entendida como enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, y busca siempre destapar la contradicción decisiva en cada situación. Por otro lado, la tesis de Mao del año 1938, según la cual en la resistencia anti-japonesa «la lucha de clases toma la forma de lucha nacional», juega un papel central en el modo en que usted interpreta el conflicto social al nivel geopolítico. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué importancia le da usted a la interpretación de Mao del pensamiento de Marx?
Losurdo: La deuda que tengo con el pensamiento de Mao es indiscutible, evidente e incluso declarada. Mao reflexiona sobre la revolución anticolonial más grande en la historia, la que se desarrolla mientras las tensiones tanto dentro del gran país asiático como a nivel mundial siguen manifestándose; de hecho los choques entre las potencias coloniales e imperialistas que buscan dominar la China se vuelven cada vez más violentos: en el año 1937 Japón tomó las posiciones de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, ocho años después Estados Unidos sometió a Japón. ¿Cómo orientarse en semejante trama de contradicciones? ¿Cuál es la contradicción principal? ¿Cómo se manifiesta la lucha de clases? ¿Quiénes son los aliados con los que pueden contar los protagonistas de la lucha por la emancipación (el pueblo sometido al yugo colonial y comprometido a destruirlo)? Tratando de responder a todas estas preguntas, Mao rechazó la lectura binaria del conflicto social y enriqueció la perspectiva de Marx y Engels: en sus escritos los pueblos coloniales no toman el protagonismo en el proceso revolucionario que cambia el rumbo de la historia mundial.
Gargani: Louis Althusser es un autor con quien usted polemiza vigorosamente. Usted no acepta la concepción de la supuesta “ruptura epistemológica” entre el Marx humanista de antes de 1845 (todavía comprometido con la ética primero liberal, luego inspirada en Feuerbach) y el Marx científico, fundador de una «nueva ciencia» – «ciencia de la historia» – ajena a la ética del humanismo y definida en El capital. En su libro leemos: «si la Tesis sobre Feuerbach termina criticando los filósofos que no son capaces de “transformar” el mundo que aplasta e humilla al ser humano, El capital se presenta como una “crítica de la economía política” – también en el sentido moral: el “economista político” viene criticado no sólo por sus errores teóricos, sino también por su “estoica indiferencia”, es decir, por su incapacidad de indignarse frente a las tragedias generadas por la sociedad burguesa. En resumen: ¡resulta difícil de imaginarse un texto más cargado con la indignación moral que el primer tomo de El capital!». Además de eso, Louis Althusser me parece un autor que valorizaba dos cuestiones que a usted le importan mucho. Primero, pienso en el tema de la pluralidad de las contradicciones, es decir, la cuestión de la contradicción «sobredeterminante». Ella le permite a Althusser a refutar la interpretación reduccionista que ve en la contradicción entre las «fuerzas productivas» y las «relaciones de producción» la contradicción central. Segundo, pienso también en los ensayos en Lenin y la filosofía y en Para una crítica de la práctica teórica, donde Althusser subraya la lucha de las clases en el ámbito de la práctica filosófica y constata que «la filosofía es, en última instancia, lucha de clases en la teoría». ¿Es usted crítico frente a Althusser también con respecto a estas dos cuestiones? ¿No cree que la propuesta antihumanista de Althusser es una rebeldía contra la lectura de la historia con herramientas de la filosofía de la historia (que utiliza categorías como el “fin” y el “inicio”), una lectura de la cual Marx trata de tomar distancia? Consecuentemente, ¿podríamos decir que la tesis anithumanista de Althusser no tiene nada que ver con la concepción mesiánica de la historia que usted también critica?
Losurdo: Después de haber leído Lenin, el teórico de la revolución, (que rompió el eslabón más débil de la cadena imperialista, donde la concentración de las contradicciones fue más alta) y haber estudiado el ensayo de Mao Sobre la contradicción (al que explícitamente se refiere Leer el Capital), las consideraciones de Althusser alrededor del concepto de la contradicción «sobredeterminante» me resultan interesantes y penetrantes, pero no particularmente originales. Es verdad que en mis primeros escritos estuve influenciado por la polémica contra el humanismo. Sin embargo, mi crítica actual está dirigida a este tema, es decir, al antihumanismo. Y no se trata meramente de una cuestión filológica. El antihumanismo impide la comprensión de la lucha de clases como una lucha por el reconocimiento. Un famoso manifiesto de la campaña abolicionista muestra un esclavo negro en cadenas que exclama: «¿No soy yo también un hombre y un hermano?»
A fines del siglo XVIII, Toussaint Louverture dirige una gran revolución de los esclavos negros proclamando «aplicación del principio según el cual ningún ser humano, rojo (mulato), negro o blanco, pueda ser una propiedad del otro ser humano»; por más modesta que sea su condición, el ser humano no puede ser «confundido con un animal», que es lo que sucede en el sistema de esclavitud. Por otro lado, Napoleón, que busca recuperar el control colonial sobre Haití/Santo Domingo y volver a introducir la esclavitud, proclama: «Apoyo a los blancos, porque soy blanco; no hay ninguna otra razón, pero esta es suficientemente buena».
Medio siglo después, cuando el sistema colonial llega al colmo, en las entradas de algunos parques públicos en el sur de Estados Unidos se podía ver los carteles que decían: «Prohibida la entrada de perros y negros» (Niggers); en Shanghai, La Concesión Francesa defiende su pureza colgando carteles que dicen «Prohibida la entrada de perros y chinos». Hagamos un salto de algunas décadas: tomando en la mirada los negros y los pueblos coloniales, el estadounidense Lothrop Stoddard elabora el concepto Under man. La traducción alemana del mismo – Untermensch – pasa a ser la palabra clave de la ideología nazi y sirve como una bandera en la gigantesca y bárbara contrarrevolución colonial lanzada por el Tercer Reich.
Ahora bien, miremos al líder del movimiento comunista que con indignación denuncia la disolución del concepto universal del hombre. Lenin llama la atención al hecho de que para las potencias occidentales las víctimas de la expansión colonial «ni siquiera son seres humanos (¿los asiáticos y africanos son hombres?)»; en definitiva, las víctimas están excluidas de la comunidad humana.
Aún más explícitamente se expresa Gramsci, quien denuncia los «blancos superhombres» y nota que incluso para un filósofo famoso (Bergson) «la humanidad significa el Occidente». Para concluir: la lucha de clases atraviesa los siglos; no podemos comprenderlos partiendo del antihumanismo. Soy consciente de que en su polémica Althusser apunta contra el humanismo dedicado a ocultar la realidad del sufrimiento y de la opresión. Sin embargo, creo que aquí se comete otro error. No existen conceptos teóricamente y políticamente «puros». Para nombrar un ejemplo: en los Estados Unidos del siglo XVIII como «democrática» se consideraba la defensa de esclavitud y del régimen de White supremacy, a pesar de esto no podemos dejar de revindicar la idea de democracia.
La eliminación de la plataforma teórica que permite comprender siglos de las luchas de clases tiene dos consecuencias, muy reveladoras y negativas a la vez:
1) Marx insistía que su teoría fue la expresión teórica de los procesos y movimientos reales. En cambio, Althusser se acerca al idealismo. El materialismo histórico es para él un producto de un individuo genial: después del descubrimiento «del continente matemático por los griegos» y del «continente físico por Galileo y sus seguidores», viene el descubrimiento del «continente de la historia» por Marx. Después de haber criticado repetidamente el humanismo por ocultar la lucha de clases, ahora es el mismo Althusser quien hace desaparecer la lucha de clases debido a su elaboración del materialismo histórico. 2) La caída en el idealismo es a la vez la caída en el eurocentrismo. En Marx y Engels (y Lenin, Gramsci) el materialismo tiene detrás por un lado la revolución industrial y por otro lado la revolución política, en primer lugar, la francesa. Ambas revoluciones no se limitan a Europa. La primera acelera la formación del mercado mundial, del expansionismo colonial, de la acumulación originaria del capital; la segunda inspira el levantamiento de los esclavos negros en Santo Domingo y resulta en la abolición de esclavitud que se declara en París por la Convención Jacobina.
Por el contrario, para Althusser la elaboración del materialismo histórico pasa a ser un capítulo más en la historia intelectual de Europa.
Gargani: Usted detecta en Marx una «visión trágica del proceso histórico y de la misma lucha de clases», lo cual le hace reconocer que «las demandas nacionales de checos y otros pueblos pueden perder su legitimidad, no porque carezcan de fundamentos, sino porque están siendo absorbidas por una realidad más poderosa que amenaza más gravemente la libertad y la emancipación de las naciones». Admite usted también la importancia del «momento catártico» de Gramsci, que significa la supresión de las necesidades inmediatas de las clases subalternas en nombre de la adquisición de una verdadera conciencia de clase.
Como ejemplo invoca usted la situación del proletariado durante los años de NEP, cuando la clase políticamente dominante no dominaba económicamente, y cita las palabras de Benjamin que veía en la política de NEP la interrupción de la «ósmosis entre dinero y poder». La obtención de una mirada panorámica, que fuera capaz de justificar las renuncias que a primera vista parecen contradictorias a los intereses de la clase, constituye una cuestión fundamental del leninismo, se trata de la “conciencia desde afuera”. Usted escribe: «La adquisición de la conciencia de clase y la participación en la lucha revolucionaria presuponen la comprensión de la totalidad social en cada su aspecto». Aquí aparece un problema que, a mi modo de ver, está en la sombra de sus consideraciones; hablo del papel del partido o cualquier otra organización política que debe reconocer, dirigir y dar forma a las luchas de clases que sin su intervención permanecerían en un estado incipiente o se dispersarían. ¿Qué papel desempeñan el partido o simplemente las fuerzas políticas organizadas en el reconocimiento, el manejo – a veces en la “creación” – de las luchas de clases?
Losurdo: Partiendo de mi interpretación del Manifesto del partido comunista, mi libro cuenta también la historia de los partidos que revindicaban el socialismo. Particularmente presto atención a ¿Qué hacer?, el texto en que Lenin le proporciona el fundamento teórico al partido bolchevique. Mi libro es también una historia del proceso que empieza con la Primera y llega a la Tercera Internacional (con algunas palabras críticas sobre la Cuarta), o sea, es una historia de las organizaciones y de los partidos socialistas y comunistas. En este sentido paso mucho tiempo demostrando que la Internacional no puede ser considerada como protagonista de la revolución: durante cada crisis histórica, comenzando con la guerra franco-prusiana hasta los dos conflictos mundiales, la Primera, la Segunda y la Tercera Internacional no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es la prueba de que el proceso revolucionario puede ser llevado a cabo solamente por un partido de un país determinado; un partido que, siendo internacionalista, rechaza cualquier forma de «nihilismo nacional» (por decirlo con Dimitrov), logra radicarse en el territorio nacional y sabe representar no sólo el interés del proletariado, sino también el interés de toda la nación. Se entiende que la teoría del partido sigue desarrollándose después de la revolución.
Fuentes: